|
Cuando caen las primeras
nieves del invierno, donde quiera que me encuentre, afloran a mi memoria
recuerdos de mi infancia. Tiempos de post- guerra, con cartillas de
racionamiento. Como mayor que era de cinco
hermanos, mi madre me mandaba a por el pan, para tener para el desayuno.
Entonces no se protestaba, aunque fuera duro el salir de casa con el aire del
cierzo frío y aquellas calles blancas y heladas por tanta nieve caída
silenciosamente en la noche. Procuraba caminar por veredas que los vecinos
habían hecho y, agarrándome en los salientes de las casas, llegaba a la calle
principal, en la cual el Excmo. Ayuntamiento encargaba echar sal, para derretir
la nieve. Tiempos duros para todos, donde la austeridad de Castilla, se acentuaba más por aquel entonces. Las comidas eran sencillas todas: cocido, sopas de ajo, lentejas con algún “bicho” y la matanza que se traía del pueblo. Todo nos sabía rico, con su auténtico sabor, no se ponía peros a nada, tampoco daban a elegir entre esto y aquello. Jamás tomábamos fármacos para abrir el apetito. Lo que si nos daban, por aquello de formar bien el esqueleto, era aceite de hígado de bacalao.
Aquella cucharada antes de
la comida nos molestaba y protestábamos, pero te decían que “todos los niños lo tienen que tomar” y
no había más explicación. Creo recordar
todavía su sabor tan fuerte. Con aquellas nevadas no
podíamos jugar en la calle cuando salíamos del colegio, pero teníamos
imaginación para jugar en un portal que tenía escaleras de madera. Sentadas, no
imaginábamos que estábamos en un teatro y de una en una salíamos a
interpretar alguna cosa graciosa que
supiéramos.
En la plaza del mercado
había un matrimonio de vendedores ambulantes que trataban de vender a la gente un producto que, según
ellos, curaba todos los males. Para llamar la atención del público, cantaban
una canción que yo me aprendí de memoria y que decía así: -
¡Hola!,
¿cómo está usted, señora María? Fíjese bien como se baila hoy en día. -
Haciendo
así y sin decir una sola palabra. (Hacía pasos de baile). -
(Ella)
Jugaba a la lotería y me tocó tu persona. ¡Valiente premio señores:
el gordo sin una gorda! -
(Él) Yo
no soy gordo, soy flaco y negarlo no podrás, que estoy hecho un Manolete, por
delante y por detrás. -
¡Hola!,
¿cómo está usted, señora María?... Siempre tenía que salir a cantar aquello. Cuando nos cansábamos y el “pompis” se quedaba frío, salíamos a la calle, hacíamos bolas de nieve, que nos tirábamos y, corriendo, volvíamos a casa tan contentas. Jugábamos mucho con las
mariquitas de papel, las mejores costaban treinta céntimos, teníamos una caja
para guardarlas para que no se estropearan.
Los
domingos eran un día especial: Por la mañana íbamos a Misa al colegio. El del
Sagrado Corazón de Jesús. ¡Cuánto nos
gustaba subir al coro y cantar desde allí las canciones religiosas! Yo miraba
con gran encanto, las manos suaves de Sor Inés tocar el piano suavemente. Por
la tarde, con aquellas nevadas que todavía seguían por varios días, íbamos al
cine del colegio Los Franciscanos, para ver una película del “Gordo y el Flaco”
y nos costaba la entrada cincuenta céntimos. A la salida comprábamos castañas
asadas que nos comíamos dándonos unos paseos por los soportales del Collado.
Marchábamos a casa sobre las ocho de la tarde.
El día veinticuatro de
Diciembre por la mañana, como teníamos las vacaciones de Navidad, todos
queríamos ayudar a mi madre a preparar lo que íbamos a tomar en la cena. Se
empezaba por hacer “el perolo”- bebida típica soriana de Nochebuena, compuesta
de frutas frescas, canela, azúcar, frutos secos y vino dulce-. Todos, hasta los
pequeños podíamos tomar ¡solo esa noche! Porque, aunque sobraba, no nos daban
más por llevar algo de alcohol. A decir verdad, disfrutábamos también cuando lo
tomaban las visitas de familiares o amigos que venían a casa y mis padres les
decían: “Voy a ponerte perolo”. Después de haber tomado medio vaso decían:
“¡Qué rico está!”. Como un
ritual, cada año se mataba al mejor gallo. Atado estaba de patas en un rincón
de la cocina. Lo mirábamos con pena y con gran curiosidad. Le echábamos
miguitas de pan y cuando lo iban a matar, nos íbamos de allí. Podíamos entrar
cuando ya estaba escaldado con agua muy
caliente y ayudábamos a pelarlo. (Yo mentalmente hacía la
comparación de verlo sin plumas, a verlo todo altanero en el corral). Y ese
mismo día por la noche, teníamos costumbre de ir a Misa del Gallo, con los
vecinos. Hacía mucho frío, pero no importaba. Con la alegría que da una buena
cena, y el perolo, nos dirigíamos a la
Parroquia, pues se cantaban villancicos con panderetas, castañuelas y
zambombas. La
alegría mayor era preparar los dulces y frutos secos, que poníamos en una
cestita de paja, y en los postres abríamos los higos, los rellenábamos con
nueces y decíamos que eran bocadillos. Los
turrones siempre eran de las mismas clases: Jijona, de almendra y de mazapán. Recuerdo
que este último era de cuadros en color rosa y tostado. No nos lo comíamos
todo: lo envolvíamos en la servilleta y cuando volvíamos de Misa del Gallo, lo
terminábamos de comer alrededor de la estufa de serrín, que casi todas las
casas tenían por ser un medio de calefacción bueno y barato.
Un año
en la festividad de Reyes, nos llevaron a ver una película de Blancanieves. Me
impresionó bastante y de ahí partió la afición de coleccionar los programas de
cine. Conocía a todos los actores americanos, solo por verlos tantas veces en
aquellos programas de colores que siempre íbamos a pedir y nos daban
amablemente. Después veíamos las carteleras, con verdadera afición,
imaginándonos la película. Virginia Mayo era la que más me gustaba, por sus
ojos azules y pelo tan rubio. Una
costumbre que teníamos los niños era pedir el aguinaldo por las casas del barrio y las de los familiares. Lo
juntábamos todo y reunidos, comíamos las nueces y los dulces que nos habían
dado. En la
edad de nueve a doce años, éramos algo gamberretes, pues nos divertía mucho ir
al alto de la Dehesa, hacer bolas de nieve y tirarlas a las parejas de novios.
Les tirábamos una bola y salíamos corriendo y riendo de nuestra travesura.
Cuando ya no reíamos era cuando algún chico nos tiraba alguna bola con mala
idea, o una pandilla de chicos a la salida del colegio nos bombardeaba con más
nieve. Con el
frío, la nieve helada de los tejados colgaba hacia abajo, en forma de
chupiteles, con una forma alargada que
nos hacía recordar los “pirulís” que a veinticinco céntimos, comprábamos en “la
Bollera” , pastelería muy frecuentada por la
chiquillería, por sus precios populares. Nos hipnotizaban las diversas
golosinas que había en el pequeño escaparate y , los
muy golosos, hacíamos la visita a diario, aunque no compráramos nada. Las
manos, al romper el hielo, se nos quedaban muy frías y la mayor del grupo, nos
decía: “Metedlas debajo de los sobacos, para que entren en calos, pues si se os
mete el frío entre las uñas, es muy doloroso.” Nosotros obedecíamos, por
aquello de que “meterse el frío den las uñas” debía ser algo terrible, por la
gravedad del tono en que lo decía. Un día lo pasamos muy bien,
encontramos un perro abandonado que se vino con nosotros, y tirando bolas de
nieve al aire le ordenábamos que fuera a recogerlas, pero el can no se movía,
el pobre tenía hambre y frío. No lo volvimos a ver más. En el
santoral destacábamos los santos que de alguna forma más nos importaban. El trece de diciembre, festividad de Santa Lucía, patrona de las modistillas, esperábamos esa fecha como algo muy distinto, pues por la tarde hacían baile. La puerta estaba abierta para todos. Nos ofrecían dulces y sentadas en un banco, veíamos como bailaban los mayores. El santo
más destacado posterior a Santa Lucía
era S. Blas, el día dos de febrero. Como tradición, aparte de ver si las
cigüeñas habían llegado, era costumbre- y hoy día todavía se hace así- el
llevar hasta la iglesia del Espino agua
y dulces a bendecir, para comerlos en familia y así no tener dolor de
garganta, como favor que nos concedía el santo. Acabado enero, empezaba el
mes de “febrerillo el loco” y , aunque de vez en cuando, la nieve nos visitaba, ya no
estaba tantos días, era más suave, derretía pronto y parecía que el rigor del
invierno había pasado. Los días iban siendo más largos, las mañanas más
luminosas...
© Feli Romera
Ibáñez
|


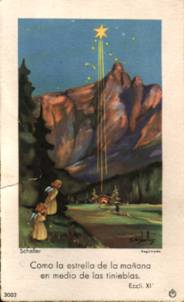 También
llevábamos siempre en el bolsillo un alfiletero, con alfileres de colores.
Cuando salíamos del colegio, jugábamos de esta manera: sacábamos un agujón y lo
escondíamos en el puño de la mano y preguntábamos: “Punta o coca”. Si acertaba,
se quedaba con el agujón o, por el contrario, si no acertaba tenía que darte
uno a ti.
También
llevábamos siempre en el bolsillo un alfiletero, con alfileres de colores.
Cuando salíamos del colegio, jugábamos de esta manera: sacábamos un agujón y lo
escondíamos en el puño de la mano y preguntábamos: “Punta o coca”. Si acertaba,
se quedaba con el agujón o, por el contrario, si no acertaba tenía que darte
uno a ti. Al
comenzar las vacaciones de Navidad, empezábamos a sacar las figuras del Belén.
Cada año había menos y estaban mutiladas. Todos íbamos al campo a coger musgo,
piedrecitas para poner en el río y plantas pequeñitas que poníamos como
árboles. Quedaba muy original el Belén y a nosotros nos gustaba mucho.
Al
comenzar las vacaciones de Navidad, empezábamos a sacar las figuras del Belén.
Cada año había menos y estaban mutiladas. Todos íbamos al campo a coger musgo,
piedrecitas para poner en el río y plantas pequeñitas que poníamos como
árboles. Quedaba muy original el Belén y a nosotros nos gustaba mucho. En la mañana de Reyes, sus majestades
nos habían dejado dentro de los zapatos que teníamos en el balcón, alguna cosa,
más bien poco, pues cinco hijos, en tiempos de post- guerra, no se podía más.
Solo pedíamos un juguete, u con alegría veíamos como generosamente habían
añadido unos caramelos, o unas pinturas o también alguna ropa que
necesitábamos. ¡Qué felices éramos!
En la mañana de Reyes, sus majestades
nos habían dejado dentro de los zapatos que teníamos en el balcón, alguna cosa,
más bien poco, pues cinco hijos, en tiempos de post- guerra, no se podía más.
Solo pedíamos un juguete, u con alegría veíamos como generosamente habían
añadido unos caramelos, o unas pinturas o también alguna ropa que
necesitábamos. ¡Qué felices éramos!