relato
Castronuevo en fiesta
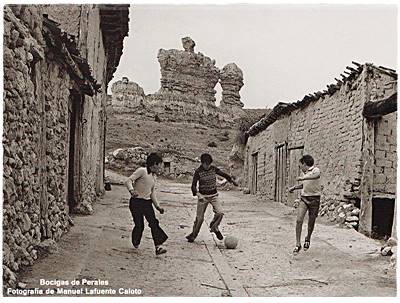
Cuando yo era niño, la fiesta aliviaba la escasez
y el trabajo de nuestra gente más humilde. Se trabajaba de sol a sol, con
jornales ajustados, con precarios medios, con un tiempo inclemente y con
muchos hijos que criar.
Al ser declarado nuestro país de confesión
católica, la iglesia centró el ocio de las gentes y lo adaptó a su credo.
Toda fiesta tenía su misa. Y a fiesta grande, misa grande, con repique de
campanas.
La fiesta para los niños era un día singular y
alegre. Todo se encadenaba para pasarlo bien. Disfrutaba de ver a mi padre
sin ir al trabajo, mudado y afeitado.
De vez en cuando, estrenaba camisa, o zapatos, o
un pantalón que mi madre me compraba en Zamora. El olor de la ropa nueva,
como el de los libros recién estrenados, aún me evocan placer. Lucía
orgulloso aquellos zapatitos de charol negro, que me lustraba mi madre con
una delicada gamuza untada en leche, con sus herraduritas en las punteras
que me ponía el Sr. Marcial para no desgastarlos. Y aquellos pantalones
cortos que exponían mis rodillas repletas de postillas por los lances del
juego, y aquellos inmaculados calcetines blancos sujetos a mis piernas con
una puntillita elástica bordada a mano.
Mi madre me bañaba en una “pozaleta” de zinc, con
jabón de olor. Me untaba el pelo de brillantina, trazaba una raya en el lado
derecho y me atusaba los pelos rebeldes con saliva entre sus dedos. Me decía
mi madre que los “gallos” en el pelo eran de niños traviesos y yo tenía que
ser bueno. Esto me lo decía mirándome a los ojos, pero con la zapatilla a
mano.
Me encantaba ver prepararse a mi madre para ir a
misa. Siempre la veía guapísima, a pesar del escapulario, la insignia y
otros distintivos de la Virgen del Carmen, que a mí no me gustaban.
En cada hogar, las madres preparaban la mejor
comida posible para la fiesta. En mi casa, paella o ensaladilla rusa y pollo
de corral. Y de postre, leche frita o arroz con leche. Además, ese día se
ponía un mantel que sustituía al hule del mapa de España en el que buscaba
pueblos con mi abuelo. Para satisfacer a mi madre, yo solía ayudar a misa,
con roquete y sotanilla colorados, contribuyendo a mi exigua economía los
tres o cuatro duros que nos daba de propina D. Alfonso, siempre generoso.
Como fiesta, la Navidad era entrañable por
el buen ánimo de la gente, a pesar de las calles heladas y los carámbanos en
los aleros. Era tiempo del guirlache y de belenes en los hogares. Recuerdo
la misa del Gallo, el día de Quintos, la Noche Vieja y la inolvidable noche
mágica de Reyes, en la que hacían de majestades mozos disfrazados, incluido
Baltasar con su cara embetunada, que recorrían las calles cantando
villancicos con zambomba y almirez. Yo les dejaba una copita de anís y un
“morito” junto a mis zapatos, lustrados con “búfalo”, para que atendieran mi
carta, escrita a mano con letra redondilla, que le había dejado al señor “Quinti”,
el cartero, esperanzado de que me trajesen otra cosa que no fueran los
calzoncillos, calcetines y moqueros de todos los años.
El 17 de Enero, San Antón. “San Antón, por
enero, pone corbata, y como no bebe vino, no se la mancha”, decíamos de
niños. Vicente “Largo”, Frutos o Prudencio, subastaban, en el pórtico de la
iglesia, rosarios de “pitarros” ensartados con hilo bramante, lomos,
costillares, papadas, pichones, gallinas y conejos, o frutos del campo, que
la gente ofrecía al santo por los beneficios conseguidos o por conseguir.
Esparcíamos agua bendita por cuadras y pocilgas con un hisopo de laurel,
para proteger de la peste a nuestros animales, que eran de la familia. Se “corrían
las cintas”, fiesta en la que los quintos, lanza en mano, a galope de
caballos enjaezados, debían ensartar una cinta que pendía de un cajetín de
madera, atada a una cuerda entre dos postes. Ganaba el que conseguía la
cinta roja. Ofrecían el trofeo a la chica que los encandilaba. Cada quinto
aportaba alimentos de casa para merendarlos en una panera para celebrarlo.
El 2 de Febrero, Las Candelas. El 3, San
Blas, a quien el pueblo encargaba, todos los años, traernos la cigüeña.
Y el 5, Santa Águeda, fiesta gorda, como decían en el pueblo. Siempre he
profesado simpatía a Santa Águeda porque, además de guapa, sacrificó
sus pechos antes de ceder a los caprichos del emperador. Mi madre, que no
dejaba a santo sin vela, pertenecía con devoción a su cofradía, solo de
mujeres. Cada año, la “vara” de mando cambiaba de mano.
Por estas fechas, se “corría el bollo o la
miaja”. Íbamos de casa en casa de cada amigo para tomar un dulce y un
dedalito de anís, o de ponche, que nos preparaban las madres, acabando
riéndonos como bobos de la chispa que cogíamos.
Los Carnavales, fiesta saturnal, cuarenta
días antes de la Semana Santa, de días lúdicos de jolgorio y desenfreno, no
vistos bien por la iglesia. Nos pintábamos la cara con un corcho ahumado o
nos colocábamos caretas de cartón de diablos cabreados, persiguiendo a las
mozas que fingían asustarse. Era típico comer castañas cocidas con anís.
Recuerdo que en Triana, mi barrio, las mozas hacían el “requejo”, que
consistía en bromear con algún jovenzuelo que tenían a mano.
El miércoles de ceniza, primer día de
Cuaresma, seis semanas de penitencia antes de Pascua, que nos recordaba D.
Alfonso, haciéndonos una cruz en la frente, lo que éramos y a lo que íbamos
a llegar, para no venirnos arriba.
“El domingo tortillero”, anterior al de
Ramos, salíamos al campo los amigos a merendar tortilla de patatas con
chorizo y bollo maimón. Era una fiesta que despedía el invierno, con las
primeras amapolas orlando los ribazos y tiñendo de sangre los trigales. Los
pardillos, cogujas y zorzales iniciaban sus galanteos amorosos con melodías
seductoras, y las avutardas, elegantes y señoriales, se azoraban ante los
machos que les hacían la rueda para enamorarlas.
El Domingo de Ramos, domingo anterior a
Pascua y último de cuaresma, en el que, además de misa y procesión, D.
Alfonso ofrecía a los fieles un gran ramo de laurel, traído de La Cabrera,
que se usaba para aderezar guisos y cocidos durante todo el año.
La primera luna llena de la primavera, la
Semana Santa, afamada por su severidad zamorana en “vía crucis” y
sobrecogedores procesiones, como la de “El Silencio”. O la de “La Soledad”,
que protagonizaban las damas de su cofradía expresando su pesar con velo y
farolillo. O la de “El Salvador” que, con los niños de túnica blanca, y los
hombres de hábito morado y cíngulo amarillo, acompañaban encapuchados al
“Nazareno”, que arrastraba una pesada cruz por las calles del pueblo, al son
de las carracas por el luto de las campanas. Los más pequeños asistíamos
asidos de la mano de nuestras madres para no descomponer el culto y evitar
el cachete que, como siempre, andaba en el aire.
Para rememorar el lavado de pies a los apóstoles
el día de Jueves Santo, mi madre me estregaba los míos con asperón para no
que no me cogiese desprevenido el cura.
Se exponía el Santísimo en su “Monumento”, con
rigurosos turnos para velarlo. Al romper la mañana, no eran pocos los que se
dormían con el silencio del templo, el calor de las velas y el cansancio del
campo.
Acudían a sermonearnos predicadores foráneos para meternos el miedo en el
cuerpo por tanto pecado y tanta indecencia. Aprovechábamos la ocasión para
descargarles el morral de nuestros asuntillos contra el octavo y el sexto y
creyera D. Alfonso que íbamos mejorando.
“Ana, Badana, Rebeca, Susana, Lázaro, Ramos y en
Pascuas estamos”. Con este adagio recordábamos los domingos desde el
miércoles de ceniza a Pascua, en la que se celebraba la procesión del
“Encuentro”, saludándose Madre e Hijo con graciosas genuflexiones, mientras
el redoble de campanas licenciaba a carracas y matracas.
El 1 de Mayo, se “levantaba el Mayo”. Los
mozos que entraban en quinta colocaban un chopo en la plaza y lo celebraban
alborozados con pastas y limonada, ante la tentadora mirada de las mozas que
revoloteaban a su alrededor.
A los cuarenta días de Pascua, celebrábamos El día
de La Ascensión, caracterizado por ser el día de las comuniones.
Recuerdo la mía, vestido de marinero raso, con libro de nácar y rosario de
plata, estrenando mi reloj Titán a cuerda, que aún conservo intacto.
El 15 de Mayo, San Isidro Labrador, al que
yo envidiaba por disponer de un ángel de criado para manejar la yunta. Lo
bajábamos de su peana de la iglesia y lo llevábamos en rogativa a las
sementeras para protegerlas y bendecirlas.
El Corpus Christi, jueves próximo a los 60
días de Pascua. Dice nuestro refrán: “Tres jueves hay en el año que brillan
más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión”. Una
custodia, bajo palio, nos conducía, en procesión, a un portalón del pueblo,
como el de Frutos, o el de Fernandina, adornados de rosas y satén para
exponer a los niños nacidos en el año y rogar su protección.
El domingo más próximo al Corpus era el Día del
Señor, la fiesta más importante del pueblo que se trasladó a la
Asunción, el 15 de Agosto, como consecuencia de la emigración de los que no
cabíamos en el pueblo.
Para agasajar a los que habíamos emigrado, se
celebraba la fiesta más grande, la de La Asunción, que da nombre a la
iglesia y es patrona del pueblo. De todas partes acudíamos a la llamada de
nuestros mayores, de nuestros amigos, y de esas nuestras calles que fueron
escenarios de juegos y de amores, para no sentirnos apátridas
Las campanas madrugaban para indicar al pueblo que
era día grande. Con vaquillas, partido de pelota a mano y baile en la plaza,
como actividades mayores. Y otras, como tiro al plato, carrera de sacos,
pescar con la boca monedas en un plato de harina, cucaña y romper pucheros
con los ojos vendados.
Nos adueñábamos del baile para galantear a las
mozas, rodeados de nuestra gente. Tragos interminables, cigarrillos sin fin,
cogidos de los hombros recorríamos las tascas para acabar en las paneras, a
jugar al “tio Bayato” con un vaso de limonada en una mano y, en la otra, un
trozo de “pio” que nos hacía Maruja para celebrar el cumpleaños de Eduardo.
Con nuestras mozas al lado, a las que observábamos embobados, buscando el
roce de nuestras manos y la calidez de sus mejillas. Hasta que todo
terminaba, y cada mula a su arado.
El 1 de noviembre, Todos Los Santos y el
siguiente día, Los Difuntos, en el que florecía profusamente el cementerio
para nuestros familiares y amigos muertos. Con sumo cuidado, sin profanar
las tumbas, limpiábamos de hierba y grama su descanso. Ninguno quedaba sin
un padrenuestro. Hasta los tordos, con su negro luto, acompañaban nuestro
pesar. Los viejos cipreses, aún enhiestos, vigilaban desde lo alto las
tapias del camposanto, guardando el recinto del olvido y del desamparo.
Recorría cada tumba, recordando cada nombre grabado en su cruz. Allí estaba
el zapatero, el carpintero, el herrero, aquel joven o aquella niña…, y
tantos otros que hicieron pueblo, con quienes compartí tiempo y cariño.
Honor a todos ellos que, como nosotros, tuvieron
sus fiestas, bailaron, corrieron cintas y bollos, veneraron santos, y
compartieron aquellos amores de los que orgullosamente procedemos.
Y para concluir el año festivo, el 8 de diciembre
se celebraba La Inmaculada, día señalado como el día de la madre, la
de verdad, la de carne y hueso, la del beso y la zapatilla, a la que
hacíamos trabajar como cualquier otro día.
Había otras fiestas, menos relevantes para mi
memoria, como San José, día del padre y a quien debo mi tercer nombre por
nacer cerquita, San Pedro, El Carmen, Santiago,
San Roque y El Pilar.
Fiestas entrañables que abonaron mi ilusión, que
me fraguaron el sentido de pertenecer a mi pueblo y a disfrutar con mi gente
aquellos años en los que tan necesario era disfrutar como trabajar.
©
Jesús Vasco, Barakaldo, a 8 de Mayo de 2020
|
relato
El encierro

En mi
vida he realizado tres encierros estrechamente conexionados entre sí. El
primero, cuando estudiaba medicina en la Universidad del País Vasco.
Exigíamos los estudiantes un Hospital Universitario para realizar nuestras
prácticas clínicas por derecho propio sin tener que mendigarlas en otros
Hospitales. El encierro duró un par de meses. Lo comenzamos 80 personas y lo
acabamos una docena. Escogimos como base campal el Hospital de Basurto. Yo
contaba entonces unos 20 años y, con 20 años, es difícil sujetar las
inquietudes. No conseguimos nada, pero nos habituamos a vivir en
solidaridad, compartiendo lo que teníamos con la ilusión de cambiar un mundo
del que no entendíamos por qué se había diseñado así. Pensábamos, con la
mayor naturalidad, que el resto de la gente no había caído en la cuenta de
que un hospital siempre nos estaría esperando en cualquier momento de
nuestras vidas y que su uso lógico no precisaba de convencimientos. En un
hospital se nace, se sana y se muere. ¿Qué espacio social es más completo
que un hospital? Pues nadie nos hizo caso, predicamos en el desierto.
Necesitábamos otro Cristo que predicara nuestro evangelio. Nos
desilusionamos cuando comprendimos que el mundo se rige por criterios
economicistas, no humanistas. Aquel proyecto de Hospital, ubicado en Leioa,
cuyo esqueleto arquitectónico permaneció a la intemperie durante más de 10
años, se transformó en un geriátrico privado, o mejor dicho, aparcadero de
ancianos, probablemente más rentable que un hospital, con lo que se nos
desvanecieron todos nuestros anhelos.
El
segundo, fue mi aislamiento en el Hospital de Cruces cuando me realizaron el
trasplante de médula hace ahora cinco años. Claro está que no fue ni
voluntario ni obligado, sino prescrito. La sanidad pública, una vez más se
puso a mi servicio.
Y el
tercer encierro es el que estoy realizando con casi toda España en el
momento actual, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
Puedo
decir, que este encierro me pilla más veterano, con el ardor de juventud
atemperado y con perspectivas de futuro amainadas por la cruda realidad.
Este confinamiento no es voluntario, como aquél, si no que obedece a
criterios sociales y de otro tipo, bien distinto, de solidaridad. Los dos
encierros han sido necesarios. Aquél, pretendiendo conseguir un logro social
universal que probablemente hubiera frenado hoy, en nuestro entorno, el
desbocamiento de este virus agresivo y cruel. Probablemente, si aquel
Hospital se hubiera realizado, a lo mejor tendríamos hoy más camas, más UCIS
y más personal para controlar la pandemia. De aquellos polvos estos lodos.
Pero
no voy a caer en la desesperación, porque este parón, me ha venido de perlas
para resetear mi vida y poner a funcionar una serie de iniciativas que tenía
en la trastienda. Estoy leyendo como hacía 20 años que no lo hacía. Estoy
poniendo al día una larga lista de libros amigos que esperaban apilados en
mi mesilla su oportunidad: Isabel Goig, Carmelo Romero, Avelino Hernández,
Abel Hernández,…..etc., autores entrañables para los que mi tiempo no daba
de sí.
Otro
aspecto positivo de este confinamiento es el reencuentro con la familia.
Agradezco la obligación de permanecer junto a ellos y dedicarles un tiempo
que jamás hubiera imaginado. Comer juntos, charlar, disfrutar del ocio
compartido e incluso poner a punto una relación a la que habíamos negado el
tiempo. Siempre excusas para coincidir: exceso de trabajo, reuniones
necesarias o inventadas, gimnasios, poteo…etc. Cualquier motivo era bueno
para postergar un beso, una caricia o, simplemente, una palabra.
Hacía
tiempo que no disfrutaba del cine. Siempre me ha gustado acudir a una sala
de cine para ver una película, con palomitas y coca cola, es verdad. Pero el
confinamiento me ha inducido a disfrutarlo de otra forma. Hoy disponemos de
múltiples plataformas para visualizar un sinfín de películas para todos los
gustos. A la tarde, después de los aplausos de las ocho dedicados a nuestros
héroes sociales como sanitarios, empleados de la limpieza, trabajadores de
supermercados, educadores…etc., nos reunimos todos junto al televisor, como
hacíamos cuando yo tenía 9 años, atraídos por la magia de una caja de la que
salían imágenes y sonidos que no entendíamos cómo llegaban.
Y por
fin, gracias a este encierro, puedo tutearme en el ordenador y emprender
este magnífico acto que es el escribir, donde una vez más me desnudo para
mis amigos, compartiendo mi tiempo para que le sirva a otro aunque solo sea
para arrancarle un pedazo de emoción.
Estoy
seguro que saldremos bien parados de todo esto. Que aprenderemos a valorar
los espacios íntimos a los que les quitamos el tiempo, que valoraremos los
bienes sociales públicos de primera necesidad como es la sanidad y la
educación. Que nuestra solidaridad tiene algo que ver con la gente que está
enfrente. Que una mascarilla no solo sirve para no contagiarme, sino también
para no contagiar. Que hay personas que está pasándolo mal en los dos bandos
unos por generosa sobreexposición y otros por carencia de los recursos
necesarios para hacer frente. Y que, por último, ha habido personas que han
pagado con su vida, como en las guerras, echando de menos una previsión más
eficaz y una dedicación más detenida a nuestros mayores en cuyas vidas
descansa el mayor silo de experiencia y sabiduría de este país.
Va
por ellos. Va por todos.
©
Jesús Vasco, Barakaldo, a dos de abril de 2020 |
relato
Mi abuelo

Cuando yo aún era un niño, mi abuelo, sentado en el escaño junto a la
lumbre, me contaba historias maravillosas que me sumergían en los sueños de
mi infancia entre héroes fabulosos y marionetas de mil colores. Me
recomponía el tirachinas y me afilaba el rejón de mi peonza para que danzase
sin fin. Mi abuelo era así. A veces, cuando nos sentábamos a la mesa, y
había sopa, me daba un moquete si hacía ruido al sorber. Y se reía mientras
se ajustaba el pantalón, girándolo de un lado a otro con sus muñecas.
Mi
abuelo era alto y delgado y, siempre, a medio afeitar. Se calaba una gorra
negra, ladeada al lado izquierdo para proteger la memoria y el habla, no le
pasara lo que a su amigo Pano, al que una trombosis, en ese lado de su
cerebro, dejó mudo y sin recuerdos.
Sacaba la petaca de cuero y liaba un cigarrillo en un santiamén, y me echaba
el humo en la cara haciendo volutas con sus labios. Mi abuelo era genial.
Recuerdo que cuando llegó a casa, al morir la abuela, permaneció más de un
mes sentado en el escaño del hogar sin comer y sin fumar. Sus ojillos
miraban al vacío buscando otros ojos que le supieran entender. Y encontró
los míos, y me pidió que se los prestara para poder ver a través de mi
niñez. Y se volvió niño, como yo. Y jugábamos a la oca haciéndonos trampas,
porque a él la memoria se la jugaba y a mí me faltaban dedos para contar más
de diez.
Mi
abuelo vivía en mi casa a temporadas, y se le notaba que era donde más a
gusto estaba. Cuando tenía que dejarnos para irse a Vitoria, o a Valladolid,
donde vivían sus otras dos hijas, se despedía simulando sonarse los mocos
cuando, en realidad, enjugaba sus lágrimas. Con mi padre se entendía bien, y
se respetaban mutuamente. Su estancia entre nosotros le permitía disponer
íntegramente de su pensión, que invertía en frecuentes visitas a una amiga,
de moral un tanto laxa, con la que aliviaba el ardor de su temprana
viudedad. Mi madre le reñía severamente, pero mi abuelo, aparentando cierta
incomprensión, le contestaba: “si para 50 pesetas que me cobra…..”. Y mi
madre desaparecía encolerizada dando un portazo, santiguándose tres veces, y
encomendándose, una vez más, a la Virgen del Carmen, a quien recurría como
si fuera una más de la casa.
Mi
abuelo era un desharrapado, como le decía mi madre. Llevaba una chaqueta de
pana negra llena de remiendos con los que mi madre, por otra parte,
pretendía hacer eterna. Me encantaba hurgar en sus bolsillos en los que,
habitualmente, encontraba algún trozo de bacalao seco, o alguna bellota de
encina que nos disputábamos pactando un compromiso que yo nunca podía
cumplir. En el bolsillo del pantalón, también de pana, llevaba siempre una
navaja que afilaba los días de fiesta en el sillar calizo del arco de la
iglesia. Era navaja portuguesa, con cachas de palo santo y hoja de acero
negro. Disfrutaba haciéndola chirriar cuando cortaba el queso duro. Hacía
pequeñas tallas de madera de olivo, para matar el rato, consciente de su
escasa destreza.
También llevaba un chaleco de paño negro, de doble abotonadura, con ajuste
de hebilla en la espalda y un pequeño bolsillo en el costado en el que
ocultaba un reloj de cuerda, de esfera de nácar y tapa de plata repujada,
sujeto a un ojal mediante una cadenilla. No comprendía bien por qué marcaba
la misma hora a las 10 de la mañana que a las diez de la noche, siendo de
día las unas y de noche las otras. Se preguntaba, extrañado, por qué no los
hacían de 24 horas, para no liarse. Y razón no le faltaba, porque yo tampoco
lo entendía.
De
jubilado, el trabajo dejó de ser su fuerte. Le entraban ganas de trabajar,
pero se las aguantaba. Acudía a la huerta y, entre almuerzo, siesta y trago
de agua, las tareas se le amontonaban teniendo que rematar la faena mi padre
los domingos de guardar. Eso sí, diariamente, cuando volvía del campo, me
guardaba en la fiambrera de aluminio, abollada de tantos testarazos, un
trozo de tortilla y el cuero de un torrezno que devoraba con fruición.
También, me encantaba rebuscar en su taleguilla esperando alguna sorpresa: o
un pajarillo medio volandero, o una lagartija o algún polluelo de cernícalo
que apresaba mi abuelo pensando que me haría ilusión.
La
verdad es que nunca le pregunté cuánto me quería. Yo a él, mucho. A pesar de
que jamás me dio un beso ni me hizo la más mínima carantoña. En mi familia,
las manifestaciones de cariño no se prodigaban.
Él,
dormía en el sobrado. Siendo yo niño, me encantaba subir cuando se echaba la
siesta. Trataba de hacerlo con cuidado, para no despertarle, pero la
escalera de madera delataba mis intenciones y él, haciéndose el dormido,
profería la frase con voz ronca: “Ya vienen los de Ataquines con las cargas
de escabeche”, y soltaba una larga carcajada cuando me veía descender,
aterrorizado, los peldaños de tres en tres.
A
veces le acompañaba a Bustillo del Oro, de donde también era la abuela, y
donde nació mi madre. Vivían en una humilde casa de adobe y barro. Me
gustaba acompañar al abuelo porque íbamos montados en una burra. Al abrir la
casa, se emocionaba y miraba hacia el techo, disimulando sus lágrimas. En
las paredes, aún enjalbegadas y agrietadas por el paso del tiempo, pendían
las fotos de mis bisabuelos y un calendario de 1954 detenido en el mes de
junio. En el hogar, aún permanecían las cenizas de la última lumbre. En su
habitación, apenas se tenía en pie el catre de hierro, con colchón de
panizo, recubierto por una colcha de hilo rojo que mi abuela tejió al amor
de la lumbre en uno de aquellos largos inviernos.
Mi
abuelo pasaba la mano sobre ella ensimismado, recordando, emocionado, el
nacimiento de sus tres hijas. Debajo de la cama, asomaba un orinal de
cerámica de color crema, completamente escantillado. Como en un ritual,
recorríamos cada estancia, y contemplábamos cada enser maldiciendo al paso
del tiempo culpable de su deterioro. Por último, nos sentábamos en el escaño
de nogal, junto a la lumbre, que siempre encendía para dar vida a la casa, y
almorzábamos los dos en absoluto silencio.
De
vez en cuando, mi abuelo se quedaba pasmado, con la mirada fija y la boca a
medio cerrar. Yo me asustaba y le tiraba de la solapa de la chaqueta, y le
golpeaba levemente su mejilla para traerlo al mundo, hasta que volvía en sí,
y continuaba sus quehaceres sin ser consciente de lo que le había sucedido.
Luego, el pasmado era yo, pero me daba una colleja y estaba todo arreglado.
Aquellos instantes me parecían eternos y me invadía el temor de que no
despertara. Con el tiempo, comprendí que eran leves ataques epilépticos,
denominados ausencias.
Unos
meses antes de su muerte, conoció el mar. Y con él las gaviotas y charranes
revoloteando entre los pescadores y las barquichuelas multicolores amarradas
a puerto. Se quedó tan prendado de su inmensidad y belleza que lo relataba
en el pueblo con la vehemencia de un poseso. Instantes antes de morir, en
Vitoria, le pregunté qué era lo que más le había entusiasmado en la vida y
sacando la mano derecha, pues la izquierda se le quedó tonta a causa de la
trombosis, me mostró un barquito de papel que había elaborado plegando,
repetidas veces, un billete de 100 pts.
Requiescat in pace.
©
Jesús Vasco, Barakaldo, 2020 |
|
