|
 Notas biográficas Notas biográficas
 Relatos:
Crónica
de una sanción
-
El
bosque andariego
-
Don Quijote en El Burgo de Osma Relatos:
Crónica
de una sanción
-
El
bosque andariego
-
Don Quijote en El Burgo de Osma
-
Inauguración
 Comentarios de
sus libros:
La residencia -
Memorias de un chico de alquiler Comentarios de
sus libros:
La residencia -
Memorias de un chico de alquiler
-
El
ilusionista y otros cuentos -
Cuentos que nadie me contó -
De los vivos y las muertes
-
60+1,
poemas de amor y hombre -
La Pluma (revista)
cuento
Crónica de una sanción
Narración basada en un hecho cierto
acontecido en El Burgo de Osma
hace más de medio siglo.
Comenzaban
a correr los años cincuenta del pasado siglo. La Villa era una ciudad
tranquila si exceptuamos los sábados, día de mercado que, desde no se
recuerda cuando, se celebraba en la plaza del rastro. Las gentes de toda la
comarca deambulaban por allí y acudían a las tascas a reponer las mermadas
fuerzas o a saciar la sed remojando unas gargantas resecas por el polvo de
un suelo terroso removido por los animales y por las albarcas de algunos
labradores a quienes, cansados de tanto agacharse en los amaneceres fríos,
apenas les quedaban fuerzas para, en su lento caminar, levantar los pies de
la tierra.
La Plaza
Mayor también era un hervidero. En ella se daban cita, después de las
obligadas compras, las gentes venidas de todas partes y algunos la cruzaban
para dirigirse al hospital en el que, por ser de beneficencia, se atendía
fundamentalmente a los enfermos menesterosos de la comarca y a las persona
humildes y necesitadas que a él se dirigían en busca de un remedio para sus
males. Los vecinos de El Burgo, y en especial aquellos que conformaban las
familias pudientes, se sintieron siempre orgullosos por la labor de la
mentada institución, apoyando, “con gran espíritu de colaboración”, sus
fines benéfico- caritativos, promoviendo, al máximo de sus posibilidades, el
florecimiento de la Villa, sus actividades, sus centros y todos y cada uno
de sus patronatos y fundaciones.
En el
hospital, además, las Hermanitas de la caridad de San Vicente de Paúl
impartían clases a las que asistían las niñas y los niños de El Burgo de
Osma recibiendo educación religiosa y elemental.

El
veintitrés de febrero de uno de esos años cincuenta, “Campo Soriano”
publicaba una terrible noticia que en resumen anunciaba el cierre del
Hospital de San Agustín por acuerdo adoptado en la Diputación Provincial de
Soria al amparo de razones económicas.
El pueblo
se alarmó. Aquel día veintitrés de febrero de mil novecientos cincuenta y
algo, la noticia corría bajo los soportales, avanzaba por las calles,
alcanzaba rincones y bares, comercios y tertulias, y en todas las ocasiones,
después del saludo, ya no se hablaba del tiempo, sino de la eliminación de
los servicios benéficos del Hospital y del temido cierre del colegio por lo
que los menesterosos no tendrían más cura, ni los niños aprenderían a rezar
el padrenuestro ni a canturrear la alegre tonadilla de las tablas de
multiplicar. El Hospital se cerraba y las gentes, nerviosas y llenas de
indignación, expresaban su malestar a voz en grito.
Por la
tarde, un Pleno del Ayuntamiento abordó la cuestión. La sesión fue
multitudinaria, el salón se llenó de gentes, en su mayoría mujeres, que
exigían acciones contundentes, los gritos enaltecían la labor de las
Hermanitas de la Caridad y se pedía misericordia para los menesterosos que,
a partir de ese momento, quedarían en las crueles manos de sus enfermedades.
Establecido el orden, y tras diversas intervenciones del Sr. Alcalde y
alguno de sus Concejales, se levantó la sesión sin acuerdo, pues habíase
llegado a la conclusión, triste conclusión, de que ante la Diputación
Provincial de Soria no cabía gestión alguna.
Horas
después un río humano recorría las calles de la Villa en pacífica
manifestación de protesta con la única pretensión de que el mismo periódico
que había publicado el acuerdo por el que se cerraría el Hospital, publicase
algunas líneas en las que se hiciese eco del malestar de toda una población
Los
blasones de las fachadas, el Palacio Episcopal, la Plaza de San Pedro, la
calle Mayor y las mismas puertas del Hospital, fueron silenciosos testigos
de una protesta locuaz, de un grito unánime que defendía caridades, que
avalaba enseñanzas. Un grito cariñoso que enaltecía a las Hermanitas. Pero
no todo fue protesta pacífica, no todo fueron gritos de caridad y amor, ni
defensa de Instituciones pues, en la penumbra del atardecer, haciendo crujir
los cristales, ahogadas entre los gritos de las damas manifestantes y de los
juguetones niños, escondidas en la oscuridad de una escasa iluminación,
volaron las piedras. Apenas fueron tres, o cuatro, las que impactaron en las
ventanas de la residencia del Ilustrísimo Señor Alcalde, pero el susto fue
terrible. Se hizo el silencio, unos a otros se miraron, unas a otras se
hicieron muecas de temor y, calle Mayor abajo, corrieron los lanzadores; tan
sólo dos siluetas, dos rápidas y sombrías siluetas que buscaron la oscuridad
girando por la calle de El Cubo.
Por la
mañana, el día veinticuatro de febrero de mil novecientos cincuenta y algo,
los ánimos estaban crispados, el indignado alcalde paseaba por los
soportales y entraba y salía del Ayuntamiento sin que su cara mudase el
expresivo rictus de preocupación.
Hubo una
investigación, intervino la Guardia Civil y el juzgado y, transcurridos unos
días, llegaron las sanciones y con ellas los recursos consiguientes.
Fueron
multados los hombres más representativos de la Villa, pues alguien, en la
capital, había cavilado que la sanción debía ser ejemplar en lo económico y
en lo moral y por ello los cabeza de familia con más prestigio recibieron el
oficio con la imposición de multa.
En una
reunión de urgencia, en el casino de la Villa, los notables acordaron el
recurso y cada uno de ellos se comprometió a presentar el correspondiente
escrito apelando la improcedencia de la sanción.
Uno de
esos escritos, a modo de muestra, decía más o menos así:
“El firmante es industrial establecido en esta
Villa, casado y padre de tres hijos. Es miembro militante de FET y JONS,
habiendo sido Delgado Local del Frente de Juventudes y Consejero Provincial
de Falange y, hasta hace pocos meses, Diputado Provincial por el Partido de
El Burgo de Osma.
Hechas las anteriores manifestaciones sobre la personalidad del firmante,
que hacen desaparecer de antemano toda duda sobre la lealtad de su conducta
y firme sentido de la disciplina y obediencia a la autoridad, jura ahora por
Dios, y declara por su honor de militante del Partido, que el día
veintitrés de febrero último estuvo hasta las siete de la tarde, como todos
los días, al frente de su negocio, habiéndose enterado de la supresión
del Hospital por el periódico Campo Soriano, que recibió aproximadamente a
las seis de la tarde. Al cerrar el establecimiento de su propiedad, subió al
casino y con otros vecinos, (Don J.M.V., Don C.R., Don M.B.) asistió a la
sesión municipal como mero espectador. Al terminar la misma, como el resto
de los días, paseó por los soportales con su esposa y otros amigos (Don
A.M., Don. J.R., Don. M.G. y Don F.L.) descansando después en el bar
Capitol y permaneciendo allí hasta última hora con el Secretario del Juzgado
de 1ª Instancia y con el Sr. Juez de Almazán. Estando allí sentado, se
enteró, por el vocerío, de que se estaba celebrando una manifestación. El
que suscribe no concurrió a la misma y por lo tanto no fue molestado ni
citado a declarar por la autoridad judicial ni por la Guardia Civil.
En estas condiciones, ha causado verdadero asombro y
dolor al que suscribe, y a toda la Villa,
el hecho de que el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia haya impuesto
fuertes sanciones a personas de relevancia y de intachable conducta moral y
patriótica y por eso he de rechazar y rechazo, con el mayor respeto, pero
con la máxima energía, la imputación que se contiene en la citada
resolución del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia pues, guiándose
en informaciones erróneas y deficientes, sanciona a personas que en todo
momento han demostrado y demuestran ser colaboradores sinceros y leales del
bien público y de la misma autoridad aunque, en ocasiones como ésta, puedan
discrepar, y discrepamos ahora, ante el posible cierre de un establecimiento
de caridad que tanto bien hace al pueblo y a las gentes que a él se
acercan en demanda de ayuda, por ello y justificado como está el haber
efectuado el depósito de la sanción en la Delegación de Hacienda de esta
provincia, SUPLÍCA se sirva resolver el presente recurso, dejando sin efecto
la sanción impuesta y absolviendo al recurrente de toda responsabilidad en
los hecho acaecidos y se aporte al expediente los informes de buena conducta
pertinentes a fin de salvaguardar la intachable personalidad del, tan
injustamente, sancionado.
Todo ello es de hacer en justicia que, con el mayor
respeto, pide a V.E. cuya vida guarde Dios muchos años”.
Las protestas continuaron largos días, las mujeres no
cejaban en su disconformidad y los hombres, prudentes y temerosos, después
de sancionados, se hallaban también disconformes.
En los blasones de las fachadas, en el Palacio
Episcopal, en la Plaza de San Pedro, en la calle Mayor, y hasta en las
mismas puertas del Hospital, venció el olvido.
Y corrió el tiempo, y los años pasaron, y llegó el día
de hoy, y todo es distinto, diferente a como fue, pero en la memoria de los
hombres ha de quedar para siempre la historia de sus pueblos.
©
Carlos Robredo
El Burgo de Osma 2004
|
cuento
El bosque andariego

En esas mañanas, toda Soria
era amarilla y sus amaneceres tranquilos.
Junio expiraba los últimos
hálitos de la primavera y los rayos de sol, al este, comenzaban a calentar
el día al tiempo que se alzaban decididos coronando las almenas de la vieja
alcazaba. El pequeño cerro, modelado sobre los trigales como un pecho de
mujer, albergaba al discreto bosque de viejas sabinas que buscaban el
frescor en sus propias sombras. Uno contra otro se acodaban los troncos, una
contra otra se apiñaban las ramas, y las raíces, largas y finas, buscaban la
humedad que a duras penas encontraban bajo sus asientos. Todo a su alrededor
era sequedad y espigas tronchadas, grano desaparecido, campos agrietados...
leves señas de un cereal que, reverdecido meses antes, era ya trabajo de
molineros para el sustento de las gentes.
En esas mañanas todo era
amarillo, todo menos el pequeño cerro. El bosque escaso, y pardamente
verdoso, permanecía anclado desde el inicio de los tiempos. Eran
conscientes, las sabinas, de su futuro incierto, de su muerte irremediable
si perduraba la sequía, y sabían de aguas en otros lugares, y lo sabían
porque a veces el viento les traía humedades, pequeñas gotas de agua lejana.
Gotas que, por escasas, apenas refrescaban sus mínimos frutos acorazados y
prendidos de las ramas hasta que su propia debilidad les arrojaba contra el
suelo seco y agrietado.
El bosque hablaba, susurraban
sus copas y gruñían sus troncos, y se pasaban mensajes que eran lamentos de
sed, quejas lastimeras lloradas por los árboles cuarteados. Y se silbaban
consignas, y se regalaban frases de esperanza, de ánimos inútiles. Llegará
el agua —se decían—, nos alcanzarán los ríos, nos darán de beber los lagos,
nos bañarán los mares...
Decenas de años transcurrieron
sin que nada cambiase hasta que las sabinas jóvenes sustituyeron a sus
mayores y en ellas rebrotó, fructificando, la esperanza y el valor. Nadie
sabe cómo empezó, nadie recuerda cuándo se inició la marcha, ni cuál de
ellas desenterró sus raíces para, convenciendo a las demás, iniciar paso a
paso la aventura.
El bosque avanzó lento,
sigiloso, clandestino en las noches de un verano, y metro a metro descendió
la loma, y metro a metro dejó a sus espaldas el pequeño pecho de mujer cada
vez más lejano, más escaso. Le dejaron atrás y, en perfecta formación,
siguieron avanzando.
Cada mañana ocuparon un lugar
más al oeste, poniente fue su destino. Buscaron un sol bajo que ya no
calentase, siguieron el deslizar sereno de los cauces de los ríos, avanzaron
por valles, atravesaron aldeas y nadie pudo contenerlas. Los ejércitos de
hombres se vieron desbordados, las murallas alzadas se desplomaron lacias y
el auténtico ejército, en conquista, fue el bosque de sabinas.
Ninguna miró atrás. Durante el
día, en sus acampadas, se mantenían agrupadas sombreándose las unas a las
otras como hicieron sus padres en el cerro castellano. Se hablaban, medían
el avance y se felicitaban por sus nocturnas conquistas.
Al cruzar los ríos refrescaron
sus raíces, atravesaron los lagos remojando sus heridos troncos y, al
alcanzar la otra orilla, agitaban sus ramas mientras la luna reía sus juegos
triunfantes.
Y noche a noche, siglo a siglo,
siguió avanzando el pequeño bosque en perfecta e inalterable formación,
tronco con tronco, con las copas abrazadas entre si.
En ese lento discurrir, sus
ágiles raíces arañaron los suelos dejando en ellos leves hendiduras, huellas
de su andar y, a lo largo de los tiempos, recorrieron lugares acercándose al
poniente, percibiendo el frescor de unas sombras creadas por un sol que, al
fin, caído y cansado ya de calentar, no calentaba.
Y divisaron las aguas. El río
ya no era un río, el lago era más que un lago y el mar se llamaba océano.
Bruscamente, detenidas por la
visión, abrieron sus brotes, y por sus jóvenes yemas dejaron entrar la brisa
húmeda que les envolvía. Conocieron el azul de unas aguas sin cieno y
descubrieron la espuma, canosa cabellera de los mares inquietos. ¿Quién
recordaba el lejano cerro? ¿Quién, la amarillenta Castilla? ¿Quién, los
rastrojos resecos?
Las sabinas se miraron, y sus
ramas y sus frutos, alborozados, se agitaron sin pudor.
Retomando energía de la brisa,
rompieron la formación adentrándose locamente en los mares. Reían y
avanzaban, saltaban sobre las olas, se salpicaban gozosas. ¡El agua es la
vida!, gritaron algunas, y el resto de sabinas, en un contagioso frenesí,
coreó la frase: ¡El agua es la vida! ¡el agua es la vida!...
Al observar con sorpresa que el
sol se ponía aún más allá, siguieron avanzando hacia poniente cortando las
aguas, pero las aguas al punto se cerraban, y el bosque las rompía, y el
agua se recomponía y, a pesar de la contienda, las sabinas siguieron
avanzando.
Cuando el agua cubrió al bosque
con sus olas, cuando la espuma dejó de adornar sus copas, el océano volvió a
ser océano y de las sabinas ahogadas apenas quedó memoria, sólo leves
arañazos sobre la tierra, hendiduras, que son eternos surcos en los resecos
rastrojos de Castilla.
© Carlos Robredo Hernández-Coronado, 2003
(El
relato aquí publicado, pertenece al libro de relatos
"Cuentos que nadie me contó", es © del autor y con permiso de la
editorial)
 Comentario
de
Cuentos que nadie me contó Comentario
de
Cuentos que nadie me contó
|
Breves notas
biográficas:
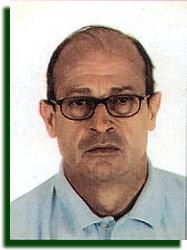 "Carlos Robredo
Hernández-Coronado, nació en Madrid, muy a finales de 1949. Después de
residir cincuenta años en Barcelona, se traslada a tierras sorianas. "Carlos Robredo
Hernández-Coronado, nació en Madrid, muy a finales de 1949. Después de
residir cincuenta años en Barcelona, se traslada a tierras sorianas.
Escribe cuentos y, para ellos, se fija en todo, se llena de aquello que
le rodea, observa a las gentes y retiene los sucesos, impregna su mente
de sensaciones sin tomar notas en papelitos de esos que los poetas
guardan en los bolsillos llenos de frases sueltas con la esperanza de
que un día se conviertan en versos de impacto. El no lo hace, por eso
cuando llega a casa y se dispone a escribir, tiene que esforzarse en
recordar.
Cuenta, que supo un día, que existió un escritor que no se avergonzaba
de serlo. Sí, claro que vivió marginado, pobre y, al final de su vida
convertido en un auténtico indigente hasta que lo recogieron de un
áspero callejón y lo ingresaron en un manicomio donde no le dejaron
escribir.
Carlos Robredo tiene siempre preparada, en una pequeña bolsa de viaje,
una muda y algunas cosas para su aseo personal y, bien camuflados, en un
doble fondo, unos paquetes de folios y dice que, así, cuando alcance la
plenitud de su locura y le encierren, podrá seguir escribiendo.
En 1999 publicó De
los vivos y las muertes; con fecha de 2003 su segundo libro
Cuentos que nadie me contó. En 2013 ha publicado
60+1 poemas de amor y hombre. Dirige, junto con Javier Nicolás, la
revista La Pluma.
 Carlos Robredo
Carlos Robredo
|
|
