
"Don
Quijote en El Burgo de Osma"
A nuestro ilustre hidalgo, ya famoso con el
transcurrir de los siglos, le dolía la cabeza, el cuerpo entero y el alma.
Lleno de moratones y abollado, montaba a su descarnado y también maltrecho
Rocinante. Las últimas aventuras protagonizadas por tierras sorianas, allá
sobre la línea de pinares, habían dejado en ellos tales señales que el pobre
escudero, más pobre y desesperanzado cada día, apenas podía aliviar con
ungüentos, bálsamos y afeites. Tan grandes eran sus desaliños que, incluso
en su tiempo, cualquier caminante, pastor o clérigo, hubiese esquivado su
presencia con tal de no verse obligado a prestarle amplios auxilios y bienes
terrenales que menguasen sus dolores.
Rebasada la vega de El Burgo, don Alonso alzó la
cara en un respingo de su montura y, tras frotarse los ojos por ver mejor la
verdad, con un enclenque hilo de voz, acertó a decir:
- Sancho amigo, levanta ese
ánimo que nunca debiste perder y contempla la gran ciudad que se rinde ante
nosotros, la gran ciudad que espera celebrar nuestras hazañas, pues es
cierto que mi fama corre más que mi rocín y seguro ha de ser que aquellos
espíritus sanguinarios, a los que hace unas jornadas vencimos, llegaron aquí
en busca de misericordia y cobijo y que ésta ciudad grande, señorial y
hospitalaria, pero justa, tras escuchar sus relatos en los que tu señor
aparece como el más ilustre de los caballeros andantes que jamás han
existido, azotados y vilipendiados en público, fueron atados a sus mulas y,
latigadas éstas, corrieron frenéticas despeñándose, con su carga, en un
abismo sin fondo. De ésta manera supieron de nuestras andanzas y de ésta
manera que ahora veis y oís, aguardan nuestra llegada para nombrarme a mí,
señor de la ciudad y a ti, escudero servido por escuderos.
- No creo yo, mi señor,
—replicaba Sancho Panza — otra cosa que, que lo que veo, es un pueblo
grande, con restos de sus murallas, con la torre de una gran iglesia que se
me antoja catedral y que, siendo como es día de sábado, se encuentra en
pleno bullicio de mercado o celebrando las fiestas de su patrón.
- Ah! Sancho, que limitadas
son tus miras y en qué poco valoras la fama de tu señor.
A trompicones, siguieron el camino por el sendero
de Ucero y entrados en El Burgo por la puerta de San Miguel, nuestro hidalgo
caballero desmontó dando las riendas a Sancho mientras, con paso renqueante,
buscaba la sombra de los soportales, junto a la muralla, al principio de la
plaza de San Pedro.
Para entonces, los que le vieron llegar, habían
corrido la noticia vociferando: ¡Un loco, ha llegado un loco! ¡Venir a
verle, se parece a Don Quijote!
 Arrastrando
los pies y apoyándose en su lanza, acertó a llegar junto a la estatua
homenaje a los Obispos de la Diócesis y pasando su brazo derecho sobre los
hombros de Sancho le decía con tono de voz paternal: Arrastrando
los pies y apoyándose en su lanza, acertó a llegar junto a la estatua
homenaje a los Obispos de la Diócesis y pasando su brazo derecho sobre los
hombros de Sancho le decía con tono de voz paternal:
- ¿Ves Sancho? ¿Ves la
estatua que para mi honor y gloria han erigido en esta villa?
Sancho, de reojo, miraba el brazo de su señor y
mascullaba, a modo de letanías, palabras ininteligibles que eran lamentos
por el estado de la armadura, pues ni el mandilete que soportaba su hombro
tenía traza de no caer en jirones de hierro destrozado.
- Observa, fiel escudero,
que es de mármol blanco traído de lejanas tierras. Que su pedestal, que tu
dirás de granito, es de dura roca llegada de Alejandría y la leyenda escrita
en todo su derredor es la fiel reseña de mi alcurnia y el exacto relato mis
victorias.
- No mi señor, de nuevo
vuestra merced anda en desvarío pues lo que aquí se relata es la historia de
la Sede Diocesana y los buenos haceres de su fundador don Pedro.
A todo esto, don Quijote fue distraído por el
jaleo que a su alrededor se había ya formado. Gritos, risas, abucheos, y
otros gritos que mandaban callar a la gente que gritaba.
- Mira y escucha amigo
Sancho. Escucha como me vitorean, mira como me agasajan, observa al pueblo
que sale a recibirme.
Asustado estaba el buen Sancho pues no alcanzaba a
entender que su señor tuviera esta vez razón. Si nunca la tuvo, ¿por qué
ahora habría de tenerla? ¿Y por qué, si no, salían como salían a recibirles?
- Señor don Quijote,
salgamos de aquí, no preveo nada bueno para nuestras personas, ni tan
siquiera para nuestras cabalgaduras que llevan ya un rato soportando
malamente las pedradas de los chiquillos. Salgamos de aquí, señor, y
lleguemos a otro pueblo donde vuestra fama no nos haya adelantado, ya ve que
no es bueno llegar después que ella.
- Sancho, mira que de esta
ciudad tal recibimiento es tan sólo el popular, aguarda a que el alcalde y
el obispo terminen los preparativos y al caer el sol, a más tardar, seré
elevado a la más alta categoría del señorío de esta tierra y nombrado
Valedor de la Comarca; presenciarás la mayor fiesta jamás conocida en honor
de un Hidalgo Caballero Andante y, mientras ello llega, aguardaremos dejando
pasar el tiempo, nos refrescaremos en sus cantinas, comeremos en sus mesones
y alguien habrá que repare nuestras pertenencias y lave y alimente a
nuestras monturas pues ellas, llegando aquí, han alcanzado su propia gloria
que, no siendo pareja a la mía, lo es también para su especie.
Rodeado por la gente que no sabía si reír o
compadecerse, recorrió con notable lentitud un tramo de la plaza de la
Catedral y, deteniéndose frente a su pórtico, tomó asiento en la terraza de
“Casa Pacheco” y alzando la mano, dio aviso al camarero para que se acercase
a servirle. Roberto, que así se llama el propietario del dicho bar, sin
apenas poder contener la carcajada, se acercó y, entendiendo la situación
que se le antojaba divertida, saludó a Don Quijote de la Mancha con intensas
y continuadas inclinaciones de cabeza que, aún sirviéndole para ocultar sus
incontroladas risas, hacían las veces de reverenciosa bienvenida.
Después de escuchar un sinfín de parabienes
pronunciados a modo de halago por el hidalgo caballero, se acercó al
ventanuco que da al soportal, y le pidió a Chon dos jarras de cerveza y un
platito de aceitunas. Chon se interesó por tales personajes pero Roberto,
descontrolado por las risas, no acertó a darle ninguna explicación.
La gente, cada vez en mayor número, rodeaba la
escena a cierta distancia y don Quijote, abandonado su cuerpo sobre la silla
de plástico, alzaba los cansados brazos y con las manos saludaba a modo de
político y al uso de los tiempos.
Pensaba don Quijote, contemplando la Catedral, que
en su altar mayor, en esos mismos momentos, preparaban la celebración y
delante de él disponían el asiento en el que, sentado y cubierto por un
manto de armiño, sería investido de títulos y honores cuando Sancho,
abrumado por el jaleo que no disminuía le dijo casi al oído:
- Mí señor, creo que va
siendo hora de mudarnos de lugar, si quiere vuestra merced podemos
adentrarnos por las callejuelas en las que, a buen seguro, no sabrán de
nosotros.
Don Quijote se alzó en pie, acomodó con bruscos
movimientos su peto y el ristre y, acercándose al ventanuco desde donde
Roberto no había perdido detalle y comentaba con chistes y risas el aspecto
y los modos de tan singulares clientes, le dio las gracias por sus servicios
y le prometió prebendas inimaginables. Con las mismas reverencias que le
recibiera, Roberto le despidió mientras Chon le advertía de que se iban sin
pagar
- Déjalo, así volverán esta
noche, verás como llenamos la terraza. Sentenció el propietario.
El séquito popular aumentaba por momentos
incomodando el avance de tan insólitos personajes. Sancho se deshacía en
explicaciones y, con ellas, consiguió que les dejasen seguir hasta encontrar
donde alojarse.
Aupado de malas maneras en su Rocinante, y tras
recorrer un trecho, don Quijote ordenó a la comitiva que se detuviera. Quedó
extasiado. Cerró los ojos y meciendo las manos sobre el cuello de Rocinante,
siguió los compases de un pasodoble que, por el altavoz, salía al exterior
de la calle desde la mismísima barra del “Mesón Círculo Católico”
- Ves Sancho, fiel
escudero, no hace ni tres días que puse en fuga a mis enemigos y ya suenan
los clarines, hoy mi fama y mis honores traspasaran los reinos de la tierra
y llegadas tantas alabanzas a oídos de mi señora Dulcinea, aguardará mi
regreso y, cuando sea regresado, se arrojará en mis brazos sin tan siquiera
suponer las riquezas y territorios que para ella ando conquistando.
Sancho frunció el ceño, se rascó la cabeza y
mirando a don Quijote, de soslayo, preguntó:
- ¿No será, mi señor,
también para ella la ínsula que me tenéis prometida?
- No, Sancho amigo, nada
habéis de temer, pues sabido es que las promesas de caballeros andantes
fueron siempre cumplidas, aún cuando ellos hubiesen fallecido o caído en la
locura, pues éstos, siempre dejaron razón de todo aquello que aconteció en
sus vidas para que, olvidado su infortunio, fuera la mesma historia la que
se ocupase de poner cada cosa en su sitio.
Cerca de ellos la gente se arremolinaba, y entre
risas y descalificaciones, avanzaban a su lado formando dos filas en el
centro de las cuales dejaron a don Quijote y a Sancho, y tal era el estado
que presentaban Caballero y escudero, que todo ello semejaba el cortejo
fúnebre de dos muertos vivientes.
Deambulando, y atraídos por la música que les
llegaba de la plaza Mayor, se dirigieron a ella y al asomar, junto a la
farmacia de Patxi, Sancho le dijo a su señor:
- Verá vuestra merced que
en esta Villa andan de fiesta, lo mejor será que no tome a los hombres como
enemigos, ni a las mozas por princesas, no sea que entremos en disputas y
acaben aquí nuestros días.
- Amigo Sancho, transcurra
en paz la jornada, pues ya te he dicho que tanta música y tanto alabardazo
no son otra cosa que la manera que en esta ciudad tienen de recibirme. Ved
allí, tras los árboles, el castillo. Condúceme a él para que mis siervos me
atiendan y las doncellas me preparen un baño de agua caliente que atenuará
el dolor de mi magullado cuerpo.
Las peñas esperaban la subida a los toros.
Cantaban, tocaban los bombos, las trompetas y las dulzainas, y las damas,
del brazo de las autoridades, se disponían a seguir a la banda de música en
su camino hasta el coso, ya centenario.
Don Quijote cruzó adentrándose por los corrillos
para alcanzar el Hospital que creyó ser castillo y las charangas le
acompañaban bailando a su alrededor.
Elevado el ánimo hasta el punto más alto de su
vanidad, se dejó llevar por la riada de jóvenes y, saludando de nuevo con su
mano izquierda, portaba en la derecha lo que quedaba de su lanza en cuya
punta, un muchacho, había anudado un pañuelo de “los Rayos”.
Un puñado de niños le precedían con sus gritos:
¡Ha llegado don Quijote! ¡Ha llegado don Quijote! Y la gente salía de la
Reme, y de la taberna de Pepito el Aguilera, y en la puerta del Mesón Luis,
frente al fielato, se agolpaba la multitud salida del local. Manolo el
pintor, y Antonio el pastelero, ni sonreían de asombrados como estaban.
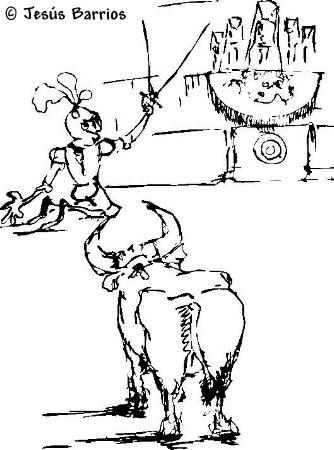 Llegados
a la plaza de toros, el concejal de cultura, para evitar amotinamientos y
belicosidades, consintió en acomodar al insigne visitante y a su escudero en
un palco de sombra desde donde don Quijote, seguía saludando. La banda tocó
en su vuelta al ruedo, los maestros acabaron con su paseíllo y el primer
morlaco apareció en el albero. Fue la debacle. Don Quijote se puso en pie y,
jurando el salvaguardo de toda la población, saltó la barandilla que le
protegía cayendo de bruces sobre un espectador que le ayudó a erguirse de
nuevo. Bajó entonces a trompicones hasta el redondel y desenvainando su
espada citó al toro negro que babeaba. Llegados
a la plaza de toros, el concejal de cultura, para evitar amotinamientos y
belicosidades, consintió en acomodar al insigne visitante y a su escudero en
un palco de sombra desde donde don Quijote, seguía saludando. La banda tocó
en su vuelta al ruedo, los maestros acabaron con su paseíllo y el primer
morlaco apareció en el albero. Fue la debacle. Don Quijote se puso en pie y,
jurando el salvaguardo de toda la población, saltó la barandilla que le
protegía cayendo de bruces sobre un espectador que le ayudó a erguirse de
nuevo. Bajó entonces a trompicones hasta el redondel y desenvainando su
espada citó al toro negro que babeaba.
- ¡Ah! Malvado malandrín,
ánima mutada en bestia, espíritu de los infiernos… ni todos tus embrujos
juntos, ni las pócimas que hayas utilizado para el encantamiento te servirán
frente a mí.
El toro le concedió un segundo que don Quijote
aprovechó para encomendarse a su amada Dulcinea y no habiendo terminado con
su declaración pública de amor, ni con el renovar de juramentos leídos en
libros de caballerías, estaba ya por los suelos pisoteado y zarandeado por
el animal que insistía en cornear el hierro de su armadura. Todas las
cuadrillas saltaron a una y, quite va, y quite viene, se llevaron al animal
a los medios mientras cuatro subalternos arrastraban a don Quijote hasta la
enfermería.
Sancho, durante el lance, permaneció tirado en el
suelo rezando las pocas oraciones que, dada la situación, acertó a recordar.
Increpado por sus vecinos de palco se puso en pie
y se dejó conducir hasta el sanatorio de la plaza donde, al llegar, escuchó
desde un rincón los lamentos de su señor.
La fiesta continuó sin que la corrida hiciera
olvidar las risas de lo presenciado. Parecía un evento preparado para las
fiestas y muchas gentes, que lo creyeron, se felicitaban por ello lanzando
vítores al Alcalde y agradecimientos al empresario.
Al amanecer abandonaron el pueblo y allá en lo
alto, a los pies de la atalaya, desde dónde se contempla un bello paisaje y
se siente el frescor de la mañana, nuestro hidalgo don Quijote de la Mancha
recapitulaba en voz alta.
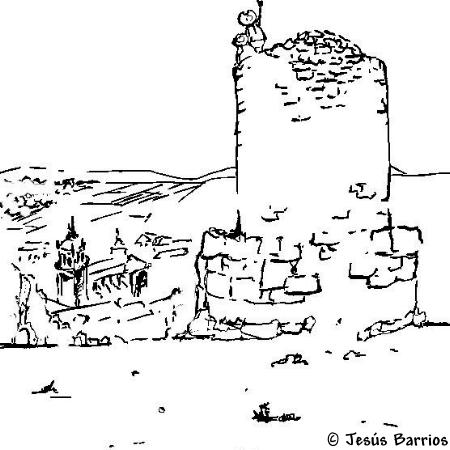
- Sancho hermano, recordad
siempre el lance que ayer mantuve. Jamás olvidéis al enemigo que, convertido
en monstruo astado, quiso arrebatarme la gloria. Sabed, mi buen amigo, que
fue la bella Dulcinea, con sus encantos, quién fortaleció mi brazo y alzó mi
espada para que yo mismo la descargase, certeramente, sobre la testuz del
monstruo y, sin desfallecer, acabara con él.
- Señor don Quijote, creo
ver en lo dicho por vuestra merced una gran distancia con la realidad, pues
malherido como estaba, y aquejado de altas fiebres, confundió un toro de
lidia con el monstruo de sus sueños y así, tirándose al ruedo sin sentido,
acabó en el catre de los sanadores. Luego, atardecido, y aún ensangrentado,
hubimos de pasar la noche al raso, en una rastrojera, y salir de la ciudad
como mesmos maleantes.
- Fiel escudero, veo que no
ha cesado tu desventura y que andas empecinado en creencias faltas de razón.
Montados de nuevo en sus cabalgaduras, atravesaron
sembrados y barbechos desapareciendo en el horizonte camino de San Esteban.
© Carlos
Robredo
El Burgo de Osma, julio de 2005
© de los dibujos Jesús
Barrios |
