relato
Eugenio Torralba: El
soriano más famoso

Creo no errar si afirmo que Eugenio Torralba —“il
dottor” como le llamaban sus coetáneos romanos— es el soriano más famoso de
nuestra historia moderna. También supongo que para muchos resultará un
perfecto desconocido, tal vez por el final amargo y oscuro en que se vio
envuelto durante los últimos años de su vida gracias a la Inquisición que
marchitaba cuanto tocaba, como le sucedió a nuestro paisano después de haber
estado en la cúspide de la gloria. De este olvido trataron de sacarle con
mayor o menor acierto autores tan notables como Cervantes que lo pone de
ejemplo en el capítulo XLI de la segunda parte del Quijote, don Marcelino
Menéndez y Pelayo que lo cita en su Historia de los Heterodoxos españoles,
el asturiano Campoamor con su poema en ocho cantos El licenciado
Torralba, Caro Baroja en “La magia en Castilla en los siglos XVI-XVII”
y, últimamente, una interesante biografía historiada del escritor navarro
Eduardo Gil.
Digo que su fama fue grandísima y para muestra, un
botón: ¿Acaso no fue él quien tuvo en vilo a media España con el anuncio del
inminente “saco de Roma”, acontecimiento que se confirmó una semana más
tarde cuando un correo trajo la noticia de que las tropas del condestable de
Borbón habían hecho prisionero al veleidoso papa Clemente VII en su castillo
de Sant’Angelo?; ¿o cuando toda la corte andaba expectante ante el próximo
parto de la emperatriz doña Isabel de Portugal y él la tranquilizó
anunciando que el fruto de su vientre sería un varón que llevaría por nombre
Felipe? En resumidas cuentas, se codeó con lo más granado de la aristocracia
romana asistiendo a cardenales, duques y marquesas como médico y adivino,
fue fiel servidor de los Borja antes de que italianizaran su apellido y
conocido de personalidades como Miguel Ángel, Da Vinci, Erasmo, Ariosto…
Su nombre llegó a ser tan importante en ciudades
como Roma o Florencia que con sólo decir “il dottor” todo el mundo sabía que
se trataba de Torralba, hombre de pequeña estatura, ojos sagaces y aire
desgarbado, hijo del administrador del duque de Medinaceli, Martín Torralba,
pariente lejano del Almirante de Castilla don Fadrique, que había nacido en
Deza en el año de gracia de 1455, pueblo soriano en la raya de Aragón que
todavía goza de los restos de un castillo moro con sus adarves desmochados y
su rica huerta.
El joven Torralba andaba estudiando en Salamanca
medicina y teología cuando su señor, el duque de Medinaceli, se lo presentó
al cardenal Borja en 1473 y decidió acompañarle de vuelta a Roma, donde
supuso que encontraría mejor camino para medrar al calor del poder terrenal
del papado, mucho más salutífero que las oscuras cuevas y tabernas
salmantinas de la época. Embarcaron en Valencia y sus sueños casi se van a
pique por culpa de un temporal que se desató a la altura de Elba en que
naufragaron dos naos que les acompañaban y de la tercera, justo en la que
iba Torralba, tan sólo se pudieron salvar los más allegados al cardenal:
Eugenio entre ellos.
Pronto entra al servicio de Pietro Riario —sobrino
del Papa— que enseguida intuyó el gran provecho que podía sacar del joven
soriano por la innata cualidad que gozaba de pronosticar el futuro, para que
le guiara en sus aspiraciones a alcanzar el trono pontificio. Esta cualidad
de predecir se la debía a su “ángel” Zequiel, un espíritu bueno, donación
generosa de fray Pedro, un fraile dominico que se lo traspasó en pago por
curarle unas purgaciones rebeldes. Zequiel aceptó el cambio de dueño
convirtiéndose en su inseparable compañero de viaje siendo la causa de sus
éxitos más sonoros y, desgraciadamente, de su perdición.
Ya asentado en Italia, decide ir a la universidad
de Ferrara para completar sus estudios de medicina, hebreo y cabalística. En
la universidad más famosa de Europa consigue el título de “doctor in utraque
medicina” lo que valió ser el médico particular de algunos nobles como el
propio Pietro Riario o doña Eleonora de Aragón, dama que le abrirá de par
en par las puertas de los palacios más egregios de los Estados Pontificios
jugando un papel muy similar al de su coetáneo Nostradamus (1503-1566) en la
corte francesa de Catalina de Médicis.

En Ferrera conocerá a un importante personaje
español llamado Bernardino de Carvajal al que pronosticará que le aguardaba
la silla de San Pedro si jugaba bien sus bazas, es decir, si manejaba con
acierto los escudos de oro, la daga y el astramonio que eran los elementos
que empedraban el camino para medrar en aquella sociedad corrupta —Roma
veduta, fede perduta (vista Roma, perdida la fe), se decía en la época—
y empezó por lograr del papa Inocencio III que nombrara “católicos” a sus
majestades Isabel y Fernando de los que era digno embajador.
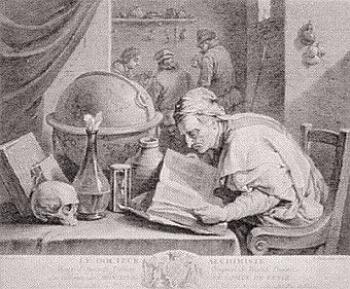 Su
meteórica carrera como médico, astrólogo, adivino y nigromante alcanzan fama
notable cuando predice el nacimiento del futuro duque de Mantua nada más ver
a la joven Isabella d’Este. Fue cuando a Ariosto, tal vez corroído por la
envidia, le faltó tiempo para incluir un personaje de moral dudosa en su
obra “Il Negromante” cuyo protagonista representa a un judío expulsado de
España que se dedica a estafar y embaucar a la gente… Su
meteórica carrera como médico, astrólogo, adivino y nigromante alcanzan fama
notable cuando predice el nacimiento del futuro duque de Mantua nada más ver
a la joven Isabella d’Este. Fue cuando a Ariosto, tal vez corroído por la
envidia, le faltó tiempo para incluir un personaje de moral dudosa en su
obra “Il Negromante” cuyo protagonista representa a un judío expulsado de
España que se dedica a estafar y embaucar a la gente…
Pero, sin duda, una de las tareas que más
reconocimiento le dio como médico en la Roma del cinquecento fue la
de sentar cátedra entre su clientela cardenalicia como sanador del llamado
“morbus gaélicus” o “mal francés” que hoy decimos sífilis, profusamente
extendido entre los miembros del Sacro Colegio y, aparentemente, sin remedio
eficaz salvo las curas mercuriales.
Regresó a España en varias ocasiones; en 1487 vino
a Deza para enterrar al duque de Medinaceli fallecido a causa de la peste. Y
en 1526 torna definitivamente llamado por su amigo el médico Carrascón, de
Tarazona, que se ocupó algún tiempo de Rodrigo Borja, el que llegaría a ser
Alejandro VI en 1492, para formar parte de la comitiva de la princesa Isabel
de Portugal, futura esposa el Emperador Carlos V.
Justamente, durante su estancia en Valladolid
aconteció lo del “saco de Roma” (6 de mayo de 1527) que él anunció a sus
amigos ese mismo día. «¿Y cómo es posible que vuestra merced tenga noticia
de semejantes sucesos estando aquí de cuerpo presente?», le preguntó su
colega —y sin embargo enemigo— Diego de Zúñiga que le faltó tiempo para ir
con el soplo a la Inquisición de que el doctor Torralba «volaba por los
aires sobre una estaca ñudosa guiado por una nube de fuego»: justo lo que
deseaba oír el inquisidor Ruesca de Cuenca, que ya había puesto los ojos en
nuestros paisanos de Barahona(1) a los que acusó de
brujería, para encerrarle en las cárceles secretas del Santo Oficio.
El propio Torralba contó a sus reverencias que
llegó volando a Roma y de esta forma fue testigo de las tropelías que los
18.000 lansquenetes del capitán Frundsberg cometieron en el Vaticano al
tiempo que los soldados españoles se guardaban en la plaza Nona donde estuvo
platicando con ellos un buen rato. Y que volaba incluso tan a ras de mar que
podía tocar el agua con la mano…, y cómo el duque don Carlos de Borbón cayó
mal herido de lo alto de una escala mientras exclamaba: «Virgen Santa, soy
hombre muerto», y que unos soldados luteranos vistieron a un asno con los
ornamentos sagrados y obligaron a un sacerdote a darle la comunión, siendo
degollado acto seguido y arrojado al Tíber en un tonel… Y cómo el papa
Clemente, presa del pánico, se refugió en Sant´Angelo con quinientos guardas
suizos que le defendieron hasta que los españoles vinieron a poner un poco
de orden en semejante destrozo.
De antiguo se tiene noticia de que hubo personas
capaces de volar, incluso cofres volanderos: baste recordar el que hay a los
pies de la Virgen de La Llana en Almenar propiedad del cautivo de Peroniel;
o la venerable sor María Jesús de Ágreda que se
trasladó de Soria a Nuevo México, Texas y Arizona más de 500 veces en nubes
o asientos que le traían unos ángeles hermosísimos y rozagantes. O el cura
Johannes de Bargota(2) que se iba de su pueblo en
Logroño a Madrid para ver los toros gracias a unos diminutos
espíritus llamados “mamur” que le permitían ir
volando sobre unas nubecillas blancas…
Pero el inquisidor
Ruesca no estaba para nubecillas de ningún color y mandó dar tormento a
nuestro paisano a fin de que confesara la naturaleza de su ángel/demonio
Zequiel y sus poderes adivinatorios. En este atolladero se vio metido
durante cuatro años hasta que la intercesión de su lejano pariente don
Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla, ante el Inquisidor general don
Alonso Manrique logró que le conmutase la pena de cuatro años que venía
padeciendo en las cárceles inquisitoriales por
abjurar de sus errores y llevar «sambenito».
No hablar ni comunicar con su ángel Zequiel, ni dar oídos a lo que le dijese
de propio movimiento, porque así le convenía para el bien de su alma y
tranquilidad de su conciencia
el 6 de marzo de 1531.
Eugenio Torralba
ya no levantó cabeza. Malvivió durante unos años sumido en el desánimo y la
miseria hasta morir en el olvido. Aprovechó para eclipsarse un día en que el
cometa Halley cruzaba casualmente los cielos de Soria y nunca más se supo de
él…
(1) Ver
mi relato
Susana, la bruja de Barahona
(2) Este
detalle y otros vuelos de brujos y brujas se pueden ver en mi novela
El
resplandor de las hogueras
© Pedro Sanz
Lallana 2006
 Blog
de Pedro Sanz Blog
de Pedro Sanz
|
