|
 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
 No
sé si Juan-Eduardo Cirlot estuvo en Soria alguna vez. Lo que sé es que, en su caso,
quizá como en ningún otro, esto no puede importar ni algo siquiera. Estar o no estar en
un lugar cualquiera de los que aparecen en la puramente espiritual, dislocada y tremenda
geografía de sus versos –sin tiempo ni lugar-, no parece, según nos sugiere la voz
que canta en ellos, algo que dependa de la presencia física, temporal, de aquel poeta que
sólo algunas veces parecía corresponderse con el hombre Cirlot. Mucho menos puede
interesarnos, pues, si para escribir los "Tres poemas a Numancia" que Cirlot
publicó en 1945, en el número 15 de la revista leonesa Espadaña, el poeta, o
mejor, el hombre Cirlot necesitó haber estado. No
sé si Juan-Eduardo Cirlot estuvo en Soria alguna vez. Lo que sé es que, en su caso,
quizá como en ningún otro, esto no puede importar ni algo siquiera. Estar o no estar en
un lugar cualquiera de los que aparecen en la puramente espiritual, dislocada y tremenda
geografía de sus versos –sin tiempo ni lugar-, no parece, según nos sugiere la voz
que canta en ellos, algo que dependa de la presencia física, temporal, de aquel poeta que
sólo algunas veces parecía corresponderse con el hombre Cirlot. Mucho menos puede
interesarnos, pues, si para escribir los "Tres poemas a Numancia" que Cirlot
publicó en 1945, en el número 15 de la revista leonesa Espadaña, el poeta, o
mejor, el hombre Cirlot necesitó haber estado.
Juan-Eduardo Cirlot, y esto cuando su persona y su obra quieren ser despachadas por alguien a toda prisa, pasa por ser nada más que un poeta surrealista. Su labor crítica en el arte español de los años cuarenta en adelante, sobre todo cuando Cirlot estuvo extraordinariamente presente durante los años informalistas en la escena artística, oscureció primero al poeta. En España no es fácil ser dos cosas al mismo tiempo. De vez en cuando, el poeta Cirlot es, sin embargo, recordado, vindicado, rescatado incluso. Parece que le aguardara esa especie de gloria, bastante más duradera que la tan fugaz gloria definitiva que algunos alcanzan en un momento único y concreto, consistente en no llegar nunca a ser reconocido del todo, aceptado del todo, de manera que las reservas de ese reconocimiento general acaban, andando el tiempo, convertidas en nuevas posibilidades para algún otro y cíclico rescate de cierta parcela menos aireada hasta entonces de su obra poética. Y así, al parecer, para siempre. En una obra como la de Cirlot, se encuentra casi de todo, pero ese casi de todo que allí se encuentra no parece estar dispuesto a salir desgajando en trozos su completa totalidad, ni a servir de préstamo para otra obra ajena, una vez que del contramundo entero de su poesía alguien se haya atrevido a extraer un fragmento aislado, una época, una manera de las muchas en que suena el coro de su canto. Los surrealistas, si los hay todavía, encontrarán desde luego en Cirlot al gran poeta español que tras Luis Cernuda (el surrealismo de Lorca y Alberti es otro canto y a veces parece más otro cuento) se siente más cerca de aquella galaxia hechicera del estilismo francés; los experimentalistas de los años sesenta y setenta hallaron en su poesía combinatoria el prestigio de una referencia secreta; y el realismo mágico de la poesía que siente a partes iguales la extrañeza de la realidad y la de la imaginación, mejor haría, verdaderamente, con ver en Cirlot a uno de los suyos. Por eso, Juan-Eduardo Cirlot no fue un poeta surrealista y nada más, al modo en que otros lo fueron por el sencillo expediente de afiliación a una suerte de bandería. De hecho, él mismo no reconoció la importancia central del surrealismo en su poesía sino durante ciertos años medios de la década de los cuarenta. Cuando acabó aquella década, hacia octubre de 1949, se encontró por primera vez con André Breton en París, ante quien se presentó, porque a él estaba dedicado el libro, con un ejemplar todavía caliente de su Lilith. El encuentro debió tener lugar en alguna reunión surrealista de la Place Blanche, muy cerca de la Rue Fontaine donde Breton tenía el célebre apartamento en el que vivía y en el que guardaba las famosas y heteróclitas colecciones de cuadros, de máscaras, de conchas, de cajas, de fetiches. (Cirlot fue siempre un gran coleccionista de objetos aparentemente inertes, al estilo bretoniano). El jefe de la casa surrealista, fascinado por el extraño mundo del poeta barcelonés y por el caudaloso río verbal de sus versos (que siempre admiraron todos los surrealistas), enseguida le invitó a pasar. Pero para entonces, el centro aquel de su poesía no estaba habitado ya por la advocación surrealista, al menos no lo estaba en solitario. En la "Carta a André Breton" que se publicó en el primer número de Le surréalisme même, en 1956, Cirlot recaba todavía la solidaridad y la compañía de aquellos que, desde los años cuarenta, le han ayudado a seguir soñando el "otro lado" de la realidad, en un país en el que "el surrealismo es pura nada, secreto detestado", donde "todos creen en la evidencia indestructible, en la solidez del universo" y "no ven que tenemos un brazo en el agua y el otro en el fuego, la cabeza en el ser y el cuerpo en el no-ser…".
También dice Cirlot en esa cortés y caballerosa despedida que "he tenido que despertar de este sueño, o de su recuerdo, pero no de su lección". Péret, Tzara, Eluard, Leiris, Breton, Artaud, eran nombres para él familiares, compañías, desde 1940, cuando los descubrió en la biblioteca zaragozana de Luis Buñuel que custodiaba con celo Alfonso, el hermano del cineasta y uno de los amigos que encontró Cirlot durante sus años forzosos en la capital aragonesa. Y ahí comienza la historia de su surrealismo, y también la explicación, si éste término no fuera, como lo es, del todo impropio en la comprensión de cualquier verso cirlotiano, de los poemas numantinos para cuya escritura hemos adelantado que resulta más bien indiferente el hecho cronológico de que la presencia física y carnal del hombre Cirlot estuviera alguna vez recorriendo la muela ventosa de Garray, ese lugar por el que sin duda otra vez, o una vez otra, pasó cierto día sin tiempo el Cirlot poeta. El sentimiento trágico de Cirlot, al que me refiero como una de las razones por las que creo que el surrealismo pasó por él como un viento (más que él pasara por el surrealismo como un nombre), procede de una especie de verdad antigua, de una especie de escisión muy primera de su conciencia. Enrique Granell, a quien se debe, junto a Emmanuel Guigon, la gran parte de la resurrección del mundo del poeta, un mundo que fue sacado de nuevo a la luz del tiempo en la monumental exposición del Instituto Valenciano de Arte Moderno de 1996, escribió en una ocasión que "Juan-Eduardo Cirlot fue un espíritu roto". Para ser un surrealista sin más, para ser incluso cualquier cosa sin más, y mucho más para ser –ése, el de ser, era el problema- cualquier "ista", Cirlot hubiera necesitado que la rotura existencial suya, la demediación en la que vivió la aventura de su espíritu, encontrara una soldadura estética, algo así como un traje, un disfraz en el que verse a sí mismo reunido y junto, definitivamente hecho persona en coincidencia con su nombre. Los estilos, las clasificaciones de la historia de los estilos sirven no pocas veces para eso, para sentirse ser, ser algo unitario, personal, idéntico. Y un artista que hace votos de surrealismo o de cualquier otra cosa, probablemente encuentra esa coincidencia, esa salvación de su nombre en la misma clasificación de su nombre en la lista más o menos cerrada de los estilos. Pero Juan-Eduardo Cirlot no quiso salvarse; mucho menos ser salvado. El viento del surrealismo era para él, a comienzos de los años cuarenta, un viento de empuje, un viento-fuerza, pero no creo que fuera, ni siquiera entonces, un viento-guía. Ese viento, aun con todo, no dejó de soplar nunca, y de hecho sus libros de investigaciones surrealistas tienen data de los años cincuenta; pero son eso, investigaciones, elucidaciones, en las que nunca falta, claro está, la voz del poeta, de un poeta que se siente cerca, en una cercanía que ya indica distancia, la distancia del observador. Se podría decir, en cualquier caso, que Cirlot no dejó de ser surrealista, a condición de entender que su manera de serlo no vio en la afiliación a un movimiento ninguna de la verdaderas maneras de ser. Ese sitio no tenía para él, de igual manera que su Numancia o cualquier otro de sus sitios, ni lugar ni tiempo, y ahí radica la imposibilidad de que su espíritu roto encontrara soldadura condigna en filiación alguna, todavía menos en ningún "ismo", cuya razón vital sólo aparece plenamente justificada, razonada, consagrada, identificada, cuando es datada, sancionada en el tiempo y lugar que le asigna la narración histórica de los estilos estéticos. "Mi padre hizo la guerra con los rojos y la "mili" con los nacionales". Estoy escuchando todavía decirlo a Victoria Cirlot, aquella tarde de Septiembre de 1996 en Valencia, cuando se inauguraba la exposición –un verdadero mundo mágico reconstruido- Mundo de Juan-Eduardo Cirlot. Es casi suficiente para dar una idea de las muchas correspondencias que la primigenia escisión espiritual tuvo con la realidad existencial del individuo Cirlot. Sin embargo, cualquier tentación de establecer puentes entre la vida real y la vida simbólica debe ser, en el caso de acercarnos al poeta, cuidadosamente evitada. Esos dos mundos eran para Cirlot inconfundibles; la analogía entre ellos, de una imposibilidad fundacional; el paso entre ambos, inconcebible. "La guerra, la salida de casa propiciada por la guerra, fue para él una especie de liberación; una liberación de su casa y del triste trabajo en el Banco Hispanoamericano", dice Victoria, mientras ayuda a su madre a dejar un vaso sobre la mesa. Gloria Valenzuela guarda la silenciosa y oscura belleza que ha transmitido a sus hijas, quizá más enigmática y más arcaica incluso que las de ellas. El amor para Cirlot también debió ser asunto de esta vida. Con todo, en un verso sí dijo "Así me sobrevivo en mis tres rosas". Pero eso, claro, no es el amor; aunque sea el Amor, probablemente. El Amor, su amor, estaba "donde nada lo nunca ni", sin tiempo y sin lugar, como todas las latitudes de la vida de su alma. Él, como la Bronwyn de sus poemas de fines de los años sesenta, nunca estuvo, en realidad, "en paisajes terrestres". "El amor es mirar un centro puro/y ser suyo,/y ser él/(…)/… más también/el amor es un grito inmensamente/horrendo". (El 20 de febrero de 1945, el mismo año, pues, de sus poemas numantinos, Cirlot publicó en Solidaridad Nacional otro poema muy distinto, un poema que dice poco del camino por el que, en realidad, transitaba el Cirlot de aquellos años, pero un poema en el que aparece algo muy suyo, esa búsqueda del centro, de aquel centro puro, de un eje, de una unidad que, según la simbología vaya en su poesía ganando territorio al juego surrealista, se irá convirtiendo en emblema de aquella máxima aspiración, digamos que mística, de un misticismo, claro, radicalmente negativo y trágico.
No parece poema de Cirlot. Parece poema de poeta que ha estado en Medinaceli, aunque se trate de una Medinaceli-visión, más que "imaginaria", como la quiso Ortega, próxima al lugar "heñido en el páramo por los dedos sobreimperiales del Señor" –que acaso sea el "Almirante" de aquel mar estepario-, como la vio Unamuno). Al volver de la guerra –una realidad temporal que tampoco le marcó espiritualmente- y después de una temporada de castigo, Cirlot permaneció en Zaragoza hasta 1943. En esa circunstancia tuvo lugar su encuentro con Alfonso Buñuel y con el surrealismo. Cirlot vuelve luego a Barcelona y al Banco con el equipaje cargado de la repesca del romanticismo visionario y del malditismo vanguardista fruto de las lecturas zaragozanas. Es entonces cuando conoce al poeta soriano Julio Garcés, quien ya había publicado, precisamente en Zaragoza, Peregrinaje y Primer romancero del Recuerdo, dos libros finos, paisajísticos, con paisajes vistos a través de la "Idea Dorada" falangista. Cirlot intercambió con él muchas cosas, sobre todo la libertad imaginaria aprendida en Minotaure y en La révolution surréaliste tras sus lecturas aragonesas, a cambio de algunas habilidades y sabidurías poéticas referidas a cuestiones formales y técnicas. Son los tiempos de las reuniones en el Café Suizo de la Plaza Real y, más que nada, en una taberna cercana, La Leona. Poemas de la Leona tituló Enrique Granell, cuando publicó algunos de ellos, los poemas que tenían por costumbre componer a tres o cuatro manos Cirlot, Manuel Sagalá, Ramón Eugenio de Goicoechea, Garcés y César González Ruano. Veo los poemas en las manos de Esther Desmaison, la bailarina peruana con la que casó Garcés. Marco Antonio, su hijo, abre la carpeta que contiene lo que, finalmente, ya no vamos a publicar –no lo quería el poeta- en la Poesía Completa de Garcés. Es una tarde primaveral, en el Madrid de 1992. Desde entonces, y hasta que Granell y Guigon me pidan aquellos poemas desconocidos para publicar alguno en el catálogo de la exposición, los tres volúmenes, mecanografiados y recogidos entre tapas hechas con cartulinas negras, duermen durante años en el armario. Y Cirlot había vuelto a Barcelona. Neruda y Miguel Hernández –más el postismo, del que en el mismo año de 1945 en el que apareció su manifiesto supo Cirlot-, además de todos los surtidos posibles de visiones románticas y fantásticas, renuevan el viento oscuro de aquellos convivios que nada quieren tener que ver con la poesía clasicista de la posguerra madrileña. La revista Maricel que se hacía en Sitges, donde Ruano oficiaba de oráculo, y Entregas de poesía, que dirigía Juan Ramón Masoliver en Barcelona, son puertos de arribada frecuentes para los nuevos poemas, algunos firmados por Julio-Eduardo Cirlot Garcés. En 1945, cuando Cirlot publicó dos libros fundamentales en su obra, En la llama y Canto de la vida muerta, Garcés ya había publicado Odas (1943), en el que incluyó la "Oda a Celtiberia" ("hay barrancos desnudos inundados de espadas"), y tenía muy avanzada la redacción final de su libro de aquellos años, Poesía sin orillas (1946). En Entregas de Poesía, en Marzo de 1946, Cirlot publicó una de sus más importantes reflexiones poéticas, "La vivencia lírica", y es allí donde recuerda el verso de Neruda que sirvió de título al libro de su amigo soriano: "Mi corazón, es tarde y sin orillas", y no hay riesgo en pensar que las fantasías arqueológicas, tamizadas por las visiones de la imaginación, tuvieron en las conversaciones de los dos poetas un lugar sin lugar al que con toda certeza sus versos volvían y en el que Garcés tenía empeñado el oro de su memoria natal. Ésa es quizá la diferencia de raíz que los distingue: la poesía de Garcés siempre señala el camino de un refugio, de una suerte de paraíso, sin duda perdido, pero recordado y añorado como nunca pudo serlo el puro lugar extraterrenal y atemporal que la poesía de Cirlot invoca. No sería extraño, por eso, que Garcés pusiera la cabeza como un bombo a Cirlot evocando la fantasía de una tierra y de un concreto enclave de la historia y del tiempo que estaba destinado a simbolizar en los dos muy diferentes significaciones. Habría que decir que el símbolo que aparece en los versos de Cirlot no la tiene, no tiene eso, significado, porque no tiene ni puede tener la ubicación que una memoria biográfica como la de Garcés le concede en su respectiva poesía. Numancia no es para Cirlot un símbolo de su nostalgia; no evoca, como la del soriano, sino que invoca la comprensión de aquel lugar que años adelante se convertirá en aquel "donde nada lo nunca ni", fuera del mundo. La "Numancia" de Cirlot no es un enclave puente propicio a regreso alguno ("paisaje de un país en que no hay viaje", dirá muchos años después de ese tipo de "sitios" en "La Quête de Bronwyn"); en ella, Numancia, la concreta tesitura del cerro "donde hace guardia el viento norte" es lo que menos importa; en la de Garcés, lo que menos importa es la visionaria surrealidad trágica, demasiado ligada a una realidad geográfica y temporal nunca ocultada. Desde "Exhumaciones", un poema de Árbol agónico, que publicó aquel mismo año en la revista Fantasía y en el que dice cómo "Lentamente yo busco entre las piedras/una llama de aquel incendio inerte", Cirlot fue, a lo largo de toda su obra, transitando cuantos lugares abandonados parecían servir todavía –el "todavía" de Cirlot viene a ser un "era" permanente y trascendental en el que vivir la ahumanidad del otro tiempo- de lecho al misterio insondable de lo que, aun desaparecido y ausente, reclama una experiencia distinta de la duración en esta tierra. Esos objetos enterrados en las llanuras de la Historia solicitan a la mirada de Cirlot una comprensión que los libere de la férrea y ficticia cronología del relato en el que, al cabo, van a resultar sacrificados, desechados como restos, como pecios fragmentados de lo que fue. El misterio, la magia de esos objetos pide ser salvada, rescatada de las garras de la narración lógica de la Historia. Esa exhumación poética le inspira por aquellos tiempos el maravilloso "Salmo de la batalla" que fue incluido en En la llama ("Ha llegado la hora de arrancarme los ojos"), y, desde entonces, la mirada que no es de los ojos, la caricia que no es de los dedos, los rugidos y los sollozos que el oído no puede percibir, alcanzarán a dejar su testimonio espiritual en los ocasos verdes y rojos de unos paisajes violentamente batidos por el viento de la desolación. "Es donde mi tristeza se transforma en países", dirá en el poema introductorio a uno de sus más arqueológicos y extensos poemas, Elegía sumeria (1949), aquel poema en el que parecen "Uruk, Nippur, Borsippa, Lagash, Ur, Balibú: /ciudades de alaridos coronados de greda". En Los restos negros, de 1970, Cirlot encuentra "rojas dagas con esvásticas/bajo lanzas La Tène y negras fíbulas". De 1970 también es Un poema del siglo VIII. Y el ciclo entero de Bronwyn, que va emergiendo de la niebla por aquellos años, está atestado de esos objetos y paisajes que nunca han sido en el tiempo, o mejor dicho, que están siempre al otro lado de nuestro tiempo, de cualquier apropiación del tiempo, porque "ser" no es verdaderamente su condición, sino que sus emanaciones parecen asentarse más bien en la tenacidad de un "estar", lanzando perpétuamente a la duración humana el reto de una fragmentada y desnuda existencia, más fuerte, más muerta y más viva que la que pueden llegar a medir las unidades de medida cronológica que tienen a aquella humanidad como patrón.
Fuera de esa historia, al otro lado de la Barcelona por la que Cirlot va, como él decía, vestido de gris con su corbata rosa, deambulando por la ciudad de ceniza cotidiana, en la que se siente amado por algunos seres en el tiempo y, por lo tanto, "en lo humano siempre", "sin poder entrar en el castillo no visible", el poeta va registrando, componiendo los acontecimientos que marcan hitos en el camino de su otra vida. A este lado del tiempo han quedado algunos de aquellos mapas del tiempo interior, ordenados en casillas en las que la tinta roja deja cuenta de los hechos, de las fechas de una biografía de sucesos simbólicos. Por aquella mitad de los años cuarenta, ya ha podido anotar la aparición de su sueño de Cartago, que tomará forma el mismo año de sus poemas numantinos, después de destruir, como siempre, algunas otras versiones anteriores. En los últimos días de 1946, el Libro de Cartago parece estar terminado, y desde luego existe ya aquel verso: "Cartago se parece a mi tristeza", como nacido del sueño inicial que debió ocurrir en 1944, aunque los Poemas de Cartago deban esperar todavía a su publicación en 1969, cuando, al parecer, el sueño cartaginés volvió de nuevo a brillar a este lado del tiempo. Y a este lado del tiempo lo que queda es el bonito papel del recado de escribir que por entonces se usaba en el Café de la Rambla, un papel sobre el que Cirlot escribió no pocos versos, coronados por el membrete del local, de muy buen gusto tipográfico, bajo el que figura todavía el nombre del propietario, M. Regás. Bajo aquel rectángulo amarillo, dentro del que aparecían impresas las versales y versalitas romanas, Cirlot escribió, por ejemplo, el 21 de Diciembre de 1946, el "Retrato abstracto de Julio Garcés", el amigo que a no dudar habría de compartir, antes de su definitiva fuga a América en 1950, muchos de los sueños de aquellas arqueologías visionarias. Pocos días después, los días 26 y 27, Cirlot se encuentra sentado en el mismo Café; es una tarde oscura, plomiza, a la salida del Banco. Allí da por terminado el Libro de Cartago (Diario de una tristeza irrazonable), al menos de momento, y sobre una de aquellas hojas dibuja una estrella, un estandarte romano, una luna, una nave en cuyo casco aparece la dedicatoria a Carlos Edmundo de Ory. "Después del incendio, se procedió al desmoronamiento absoluto de los restos de la desgraciada ciudad. Siguieron sus cimientos con enormes arados de bronce y los regaron con sal". Y esa "ciudad de la nada" es Cartago, es Numancia, es Uruk, es Sippara, porque todas ellas son los países, los lugares que sufren el dolor de sus restos desunidos y en los que se transforma la tristeza del poeta. Y es a ésa época de la vida verdadera de Juan-Eduardo Cirlot a la que se deben vincular estos "Tres poemas a Numancia":
A la salida de comer en "Goyo", la tarde de otoño durará poco. Enfrente de la iglesia, se siente alivio ligero y sin humo del aire fino, afilado. Los chopos, los álamos que flanquean la carretera de Soria a Garray, se ofrecen ya decididamente amarillos, temblando en el fresco del relente junto al puente del Duero. A la izquierda, de regreso, el altozano de La Muela numantina apenas es una sombra recortada por las luces muy puras del alto otoñar de la meseta. El tiempo dura en los carteles del circo que pasó por estas tierras hace más de un mes, en las naves de cubierta metálica de las granjas del soto, en el paso de las vacas hacia la recogida de los establos. Pero el tiempo no dura más arriba, en la corona y la falda del alcor que un monolito de piedra, erigido por el prócer D. Ramón Benito Aceña en 1904, se empeña en señalar como lugar significante. Allí, por aquellas laderas que cuando hay más luz apenas insinúan la traza radial de la ronda numantina, crece una hierba rala. Debajo, muy por debajo, debe haber todavía ceniza, ceniza de un tiempo que no es el que se ve, el apropiable, el "piadoso sudario de cenizas", del que hablaban José Tudela y Blas Taracena en su antigua y tan bien escrita guía provincial. El tiempo, ahí abajo, no puede ser medido de la misma manera que lo puede ser una biografía, que tiene un principio y un fin medidos por algo tan irrelevante para Cirlot como una vida personal.
Pero Dido y la Doncella cirlotiana no pueden ser personas encontradas en las calles de una biografía asimismo personal; de ahí la insuficiencia profunda de algunas posturas poéticas para las que la narración experiencial que quiere ser comunicada y revivida en el lector, tal y como dichas poéticas formulan, se muestra infinitamente insuficiente para la comprensión, para la emoción de lo que por antonomasia desborda la humanidad de los sentimientos comunes y solicita una salida de la temporalidad diaria y de la conciencia personal. Los de Espadaña, sin ir más lejos, y aunque Cirlot publicara en la revista, bien acogido siempre, bastantes poemas –en el número siguiente, su "Elegía a Miguel Hernández"- nunca acabaron de comprender, pegados como querían estar a la Historia y al tono de su circunstancia, la falta de cordialidad comunicativa ni, desde luego, lo que ellos confundían con su surrealismo. Y es esa divisa del tono humanizante la que a través de las promociones poéticas de la posguerra llega a convertirse en chanza cuando Barral o Gil de Biedma (mi osadía quiso preguntarle por Cirlot y Garcés en su última lectura madrileña de la Residencia de Estudiantes) hablen de aquellos neorrománticos, aficionados a todos los posibles egipcios de las quiromancias de la fantasía. La claridad de la poesía de Cirlot, que difícilmente puede ser imitada por misticistas oscuros, y no siquiera aprendida –no se puede, no se debe ser poeta cirlotiano-, ruega la comprensión de una veracidad integral, bastante ajena al oficio de la poesía, a su historia, a la carrera literaria en que suele acabar convertida. Cirlot no puede ser seguido; ni siquiera él era quien vivía la vida de su poesía, y mucho menos pudo ser él quien estuviera alguna vez en lugares que ningún monolito puede señalar (como el que ya ha quedado atrás, a la izquierda del dorado y terreno camino de nuestra carretera otoñal), para dar fijeza a la costura imposible de la Historia y la Geografía, del espacio y el tiempo. © Enrique Andrés
Ruiz |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Otros artículos en este número 35 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||

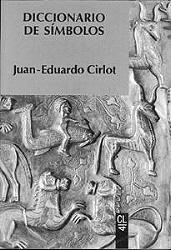 Pero en esa misma carta,
una carta, ya digo, amistosa, que parece todavía carta entre afines, aparecen demasiadas
otras cosas insinuadas como para no darse cuenta de que la ortodoxia surrealista no iba a
ser, a la postre, el lugar de Cirlot. Y en su caso no parece que fuera Breton quien
abriera la distancia. Esas dos cosas que finalmente –de igual manera, como él dijo
en otra ocasión, que la creencia en Dios y en la poesía con metro y rima- no permitieron
alargar la filiación surrealista cirlotiana mucho más allá de los años cincuenta,
están ya en aquella carta, y están dichas como sin querer. Una es la llamada del
"más allá", algo que, por ejemplo, Péret enseguida vio como lo que era, el
modo en que Cirlot se sentía abocado a una existencia trágica, demediada, oscuramente
iluminada por la realidad y la esperanza de un sueño que poco tenía que ver con el
sueño "del misterio por el misterio" del canon surrealista. La otra mención
separadora es la que Cirlot hace de su fascinación por la simbología, más concretamente
por la tradición oculta del simbolismo emblemático y alquímico en el que, desde 1949,
cuando entra en contacto con Marius Schneider, un etnólogo alemán que vivía entonces en
Barcelona, había ido adentrándose a la busca, quizá, de una realidad ahistórica
dormida en la que trabajar constructivamente para mejor despertar de la que él hubiera
llamado la vida muerta, la vida muerta de los objetos, de las monedas, de las espadas, de
los restos, en fin, que nada tenían en común, claro, con los aleatorios cadáveres
exquisitos del club surreal, tan históricos, por otra parte. Y así es como, en 1959, en
otra carta a Breton, Cirlot no puede por menos que avisar a su maestro de que
"fuerzas contradictorias, atormentado el pensamiento hasta la obsesión, pueden
recomendar que un determinado horizonte –claro está, ya lo sabemos nosotros: el
surrealismo- sea relegado a un segundo término, no por ello menos vivo".
Pero en esa misma carta,
una carta, ya digo, amistosa, que parece todavía carta entre afines, aparecen demasiadas
otras cosas insinuadas como para no darse cuenta de que la ortodoxia surrealista no iba a
ser, a la postre, el lugar de Cirlot. Y en su caso no parece que fuera Breton quien
abriera la distancia. Esas dos cosas que finalmente –de igual manera, como él dijo
en otra ocasión, que la creencia en Dios y en la poesía con metro y rima- no permitieron
alargar la filiación surrealista cirlotiana mucho más allá de los años cincuenta,
están ya en aquella carta, y están dichas como sin querer. Una es la llamada del
"más allá", algo que, por ejemplo, Péret enseguida vio como lo que era, el
modo en que Cirlot se sentía abocado a una existencia trágica, demediada, oscuramente
iluminada por la realidad y la esperanza de un sueño que poco tenía que ver con el
sueño "del misterio por el misterio" del canon surrealista. La otra mención
separadora es la que Cirlot hace de su fascinación por la simbología, más concretamente
por la tradición oculta del simbolismo emblemático y alquímico en el que, desde 1949,
cuando entra en contacto con Marius Schneider, un etnólogo alemán que vivía entonces en
Barcelona, había ido adentrándose a la busca, quizá, de una realidad ahistórica
dormida en la que trabajar constructivamente para mejor despertar de la que él hubiera
llamado la vida muerta, la vida muerta de los objetos, de las monedas, de las espadas, de
los restos, en fin, que nada tenían en común, claro, con los aleatorios cadáveres
exquisitos del club surreal, tan históricos, por otra parte. Y así es como, en 1959, en
otra carta a Breton, Cirlot no puede por menos que avisar a su maestro de que
"fuerzas contradictorias, atormentado el pensamiento hasta la obsesión, pueden
recomendar que un determinado horizonte –claro está, ya lo sabemos nosotros: el
surrealismo- sea relegado a un segundo término, no por ello menos vivo".
 En 1969, en los
aforismos que Cirlot publicó con el titulo Del no mundo, él mismo establece el
sentido de ese tipo de experiencias, probablemente el sentido de unas experiencias de lo
que por antonomasia no podemos llegar a tener experiencia alguna. Pero ésa era la vida
realmente vivida por Cirlot; la otra es una vida fundamentalmente carente, marcada por una
carencia ciertamente heideggeriana, fugaz y relampageantemente sorprendida de vez en vez
por el fulgor del otro mundo que brilla en una espada, en una vasija, en una runa grabada
sobre la piedra, en un collar de huesos… "La sexualidad y la arqueología son lo
mismo, o mejor dicho, surgen de lo mismo. De la noción de que en la materia está ello
(el secreto de la vida eterna)". Y ése venía a ser el motor que movía al amor
–al verdadero Amor- por "Bronwyn-Daena", "la doncella de la
cicatrices", "la gran desconocida", "la que renace eternamente de las
aguas", la siempre muerta, podemos decir, muerta como lo está la Ofelia
prerrafaelista de Millais, la Ofelia que era Elizabeth Siddall, a quien sin cesar
me evoca siempre en la imagineria y la enloquecida energía representativa de la figura
del eterno femenino que recurre en los versos cirlotianos, dispuesta siempre a la
inminencia que presagia su resurrección, una resurrección nunca consumada en este mundo.
(Esa doncella, ahumana y antiterrestre tomó en el poema numantino de Garcés, iniciado
hacia 1946, la forma y figura de una ciudad, de una ciudad ardida y tumbada de espaldas
sobre el páramo aterido en el que cae la nieve. El detalle no pasó desapercibido a
Cirlot en sus comentarios al poema, y esa correspondencia tierra-mujer venía a ser la que
inspiraba de igual modo sus propios poemas de entonces y los de después). Esa mujer es,
desde luego, una mujer en ruinas, como pudo serlo una fortaleza, una torre, una muralla de
los tiempos rotos. Ésa es su condición de ser. De modo que la mujer que se prepara desde
el otro lado para su resurrección es también un lugar, un centro, una palestra del
renacer perpetuo que combate perpetuamente contra la lógica de la cronología narrativa
de nuestra Historia.
En 1969, en los
aforismos que Cirlot publicó con el titulo Del no mundo, él mismo establece el
sentido de ese tipo de experiencias, probablemente el sentido de unas experiencias de lo
que por antonomasia no podemos llegar a tener experiencia alguna. Pero ésa era la vida
realmente vivida por Cirlot; la otra es una vida fundamentalmente carente, marcada por una
carencia ciertamente heideggeriana, fugaz y relampageantemente sorprendida de vez en vez
por el fulgor del otro mundo que brilla en una espada, en una vasija, en una runa grabada
sobre la piedra, en un collar de huesos… "La sexualidad y la arqueología son lo
mismo, o mejor dicho, surgen de lo mismo. De la noción de que en la materia está ello
(el secreto de la vida eterna)". Y ése venía a ser el motor que movía al amor
–al verdadero Amor- por "Bronwyn-Daena", "la doncella de la
cicatrices", "la gran desconocida", "la que renace eternamente de las
aguas", la siempre muerta, podemos decir, muerta como lo está la Ofelia
prerrafaelista de Millais, la Ofelia que era Elizabeth Siddall, a quien sin cesar
me evoca siempre en la imagineria y la enloquecida energía representativa de la figura
del eterno femenino que recurre en los versos cirlotianos, dispuesta siempre a la
inminencia que presagia su resurrección, una resurrección nunca consumada en este mundo.
(Esa doncella, ahumana y antiterrestre tomó en el poema numantino de Garcés, iniciado
hacia 1946, la forma y figura de una ciudad, de una ciudad ardida y tumbada de espaldas
sobre el páramo aterido en el que cae la nieve. El detalle no pasó desapercibido a
Cirlot en sus comentarios al poema, y esa correspondencia tierra-mujer venía a ser la que
inspiraba de igual modo sus propios poemas de entonces y los de después). Esa mujer es,
desde luego, una mujer en ruinas, como pudo serlo una fortaleza, una torre, una muralla de
los tiempos rotos. Ésa es su condición de ser. De modo que la mujer que se prepara desde
el otro lado para su resurrección es también un lugar, un centro, una palestra del
renacer perpetuo que combate perpetuamente contra la lógica de la cronología narrativa
de nuestra Historia.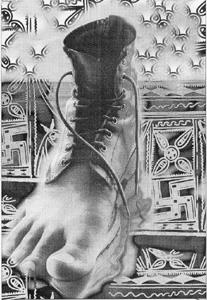
 En el verano
del año 133 a.C., Roma había enviado a la capital celtíbera ocho cónsules que fueron
sucesivamente derrotados. Ella, la Dondella de la Nada, la Doncella del Horizonte,
la Doncella de la Llanura espera pacientemente en el poema de Cirlot la llegada de esos
cónsules. Es la misma que espera en Cartago, la misma de Dido del Libro IV del poema
virgiliano que posiblemente Cirlot amara sobre cualquier otro, la que "bebe el amor a
largos tragos" y da imagen a la tristeza y al patetismo más hondos de toda la
historia de la poesía, consumida por un fuego invisible, perdida y errática por las
propias calles de la ciudad misma que fundara, extenuada hasta confundirse con ella y
hasta que con ella, ciudad y dama, ambas se disipen en "el reino de las auras".
"Yo soy tu alma; la ciudad de la nada de tu alma –dice Cirlot en sus poemas
cartagineses que quiero ver hermanos de los numantinos-. No sueñes con Cartago. Cartago
no ha existido jamás. Si algo estuviese verdaderamente vivo no podría morir". Su
pecho, su noche, su pelo de criatura eternal, sus ojos, su nombre herido, es lo que Cirlot
quería cantar ante la visión del cerro mesetario en el que nunca estuvo. Y no me resisto
a pensar que el oro de su trigo, sus vientos helados y, sobre todo –en el tercer
poema-, su harina triste, su invierno lento, sus blancas gavillas de ternura, forman parte
del inventario fantásticamente biográfico y léxico que Garcés destilaba en las
conversaciones de La Leona y que no habría de aparecer, en los primeros fragmentos
publicados de su propio poema, hasta 1948.
En el verano
del año 133 a.C., Roma había enviado a la capital celtíbera ocho cónsules que fueron
sucesivamente derrotados. Ella, la Dondella de la Nada, la Doncella del Horizonte,
la Doncella de la Llanura espera pacientemente en el poema de Cirlot la llegada de esos
cónsules. Es la misma que espera en Cartago, la misma de Dido del Libro IV del poema
virgiliano que posiblemente Cirlot amara sobre cualquier otro, la que "bebe el amor a
largos tragos" y da imagen a la tristeza y al patetismo más hondos de toda la
historia de la poesía, consumida por un fuego invisible, perdida y errática por las
propias calles de la ciudad misma que fundara, extenuada hasta confundirse con ella y
hasta que con ella, ciudad y dama, ambas se disipen en "el reino de las auras".
"Yo soy tu alma; la ciudad de la nada de tu alma –dice Cirlot en sus poemas
cartagineses que quiero ver hermanos de los numantinos-. No sueñes con Cartago. Cartago
no ha existido jamás. Si algo estuviese verdaderamente vivo no podría morir". Su
pecho, su noche, su pelo de criatura eternal, sus ojos, su nombre herido, es lo que Cirlot
quería cantar ante la visión del cerro mesetario en el que nunca estuvo. Y no me resisto
a pensar que el oro de su trigo, sus vientos helados y, sobre todo –en el tercer
poema-, su harina triste, su invierno lento, sus blancas gavillas de ternura, forman parte
del inventario fantásticamente biográfico y léxico que Garcés destilaba en las
conversaciones de La Leona y que no habría de aparecer, en los primeros fragmentos
publicados de su propio poema, hasta 1948.