|
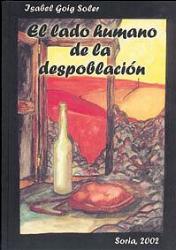
Isabel
Goig
Edita:
Centro Soriano de Estudios Tradicionales
Colección: Los libros del Santero nº 4
SORIA 2002
El
libro que el lector tiene en sus manos es una obra iconoclasta,
incalificable, hecha a golpes de pasión y de estadística, fruto de los
impulsos del corazón tanto como de las ciencias sociales. Isabel Goig
Soler ha acertado en sus páginas a enseñarnos lo que hay de humano y
de vivido tras la fría faz de las cifras y los datos oficiales. Con
estas armas aborda valientemente unos temas cuyo solo enunciado debería
producir escalofríos: la despoblación en la provincia de Soria y el
fenómeno de la emigración, palabras crueles y desoladoras tras las que
se oculta un drama, máxima expresión de la derrota de unas tierras que
la autora conoce bien y ama con entrega y devoción.
Una persona, hoy es
y mañana no existe. Pero los pueblos no se mueren de repente. Su
extinción es paulatina y supone un proceso lento, sistemático y perverso
que la mayoría de las veces se escenifica ante la pasividad de sus
propias gentes. Y lo que es más criminal, ante la indiferencia de quienes
son los responsables del bienestar y el mejoramiento de las condiciones de
vida de sus habitantes. Un proceso las más de las veces predecible. Y por
eso mismo, un hecho indignante.
La pendiente que
precipita un núcleo urbano hasta su total despoblación conoce un antiguo
ritual, siempre repetido. La huida de los más jóvenes enciende la luz de
alarma. Otras veces son familias enteras las que deciden abandonar su
cuna. Al compás de esta huida van desapareciendo los oficios que sirven a
la comunidad: marcha el herrero, el barbero, el boticario, el panadero¼
Pero el síntoma de muerte cierta es cuando se cierra la escuela, se
despide al maestro, se traslada al médico y se comparten cura y
secretario con tres o cuatro aldeas más.
Va transcurriendo el
tiempo lento y cansino sobre la aldea, y al mismo tiempo la proporción de
ancianos crece. Ya no se encuentran brazos fuertes para trabajar la tierra
y ésta es cedida en arriendo a otros labradores de la comarca, más
jóvenes. Algunos ancianos se trasladarán definitivamente a vivir a un
piso de la capital, o buscarán el amparo de sus hijos, emigrados a otras
provincias. Mientras, en el pueblo, cada vez más casas deshabitadas, más
tejados hundidos. Se resquebrajarán las tapias y los bardales, se
cuartean los palomares, se derrumban las tainas y los corrales. Las
golondrinas se enseñorean con sus nidos en el interior de las casas
deshabitadas. Finalmente los últimos moradores, generalmente una heróica
pareja de ancianos, abandona definitivamente el pueblo, consumándose el
rito y la fatalidad del destino. Puede que, a partir de entonces, algún
pastor de la aldea vecina guarde su ganado en una casa abandonada o en los
bajos del ruinoso ayuntamiento. Y ese será el único y tenue hilillo de
vida que mantendrá durante cierto tiempo la unión entre el pueblo y los
hombres.
A partir de este
momento, el proceso de extinción se acelera. Se desploma la techumbre de
la iglesia. Crecen matorrales y malas hierbas entre las casas y en sus
interiores. Las calles se cubren de adobes caídos de los muros. Las
piedras desprendidas de los tapiales alfombran los suelos. La muerte se ha
consumado. El tiempo hará el resto, hasta que, dentro de unos siglos,
aquel lugar sea pura reliquia arqueológica soterrada. Pero, entonces, ni
un museo podrá acoger en sus vitrinas los restos de aperos, utensilios y
objetos abandonados en la debacle, porque éstos previamente habrán sido
expoliados por visitantes ocasionales y turistas.
¿Pero cómo ha sido
posible llegar a tan lastimoso estado de decrepitud? Isabel Goig Soler nos
lo explica desde su rabia y nos habla de las duras condiciones de vida de
las aldeas, de la carencia de agua canalizada, de las mermadas condiciones
higiénicas y sanitarias, de la dificultad de acceso y de la falta de
comunicaciones, de la inseguridad salarial, de la repoblación forestal
con especies inapropiadas, de la carencia de pastos, de la excesiva
mecanización del campo, del goteo constante de industrias que abandonan
nuestro territorio, y de otras muchas agresiones que el sufrido habitante
de los pueblos ha contemplado con el tradicional estoicismo soriano. Sin
olvidar el carácter mimético del comportamiento humano, el proselitismo,
y el "efecto llamada" de quienes se establecieron en la gran
ciudad y triunfaron, (o al menos, así lo consideraron ellos).
Otro tema que
confiere originalidad al trabajo de Isabel Goig Soler es, aparte de su
estructura, su personal teoría de que, a los motivos anteriores cabe
añadir otro, más imponderable, menos sujeto a la rigidez de las
estadísticas y de las cifras y que la autora detectó especialmente en
las pequeñas aldeas, a lo largo de su trabajo de campo que le llevó a
patearse toda la geografía soriana. Es lo que ella denomina la presión
del ambiente, que se concreta en la falta de intimidad, en ese vivir
siempre como en un escaparate, expuesto cada sujeto a la pública
curiosidad del vecindario. El panorama se completa con el fácil cultivo
del rumor y la calumnia como crueldad insostenible, con el ejercicio de la
sentencia condenatoria sin oir a las partes, todo ello con la connivencia
de los muhaidines, de los celosos guardianes de la tradición, de
los que se erigieron en jueces severísimos sin que nadie les invitara a
participar en la ceremonia de demolición del buen nombre del vecino. Esta
presión ha sido a veces tan insostenible que ha derivado, cuando no en el
suicidio o en la depresión más profunda, en la huida del terruño,
dejando atrás un rastro de tierra quemada.
Y, con el permiso de
la autora, aún voy a añadir de mi cosecha otra causa de la que algún
ejemplo ha llegado a mis entendederas. Se trata de las enemistades entre
familias, entre vecinos, o simplemente entre dos individuos. Otra forma de
presión ambiental que algunos de sus protagonistas no son capaces de
soportar. El aire se les hace irrespirable y como solución práctica
deciden escapar de aquel infierno.
¿Qué vendaval
imparable y despiadado arrasa vegas, cerros, valles y cabezos arrastrando
al hombre de esta tierra a lo que parece un destino fatal, su huida de la
cuna que le vio nacer? Uno puede comprender que la extrema dureza de vida
de las aldeas perdidas en los repliegues de Tierras Altas (Villarijo, Bea,
Peñazcurna, Buimanco, Sarnago o Matasejún) pueda determinar su
extinción. Puede pensarse también que Peñalcázar muriera vencida de
tristeza y soledad, enrocada en lo alto de su escarpado peñón. Pero,
qué decir de aldeas que se encuentran a tiro de piedra de importantes
vías de comunicación, como La Revilla y Escobosa de Calatañazor, o
Velasco, todas ellas fácilmente accesibles desde la suave y concurrida
carretera nacional 122.
Por encima de toda
esta bancarrota, aletea la negra sombra de una certeza: la habitual
inoperancia de las clases dominantes que han sido, tradicionalmente, las
que han detentado también el poder político en Soria, a la que han
causado un mal que parece irreversible. Aún hoy, tratan de obstaculizar
cualquier asomo de iniciativa pública o privada y contemplan con total
pasividad cómo se siguen cerrando fábricas y se despuebla el campo,
cómo se debilitan las comunicaciones por ferrocarril y se desplaza la
población hacia otros lugares tenidos por más amables.
El menosprecio de la
vida rural, la prepotencia, la falta de imaginación para proponer
soluciones, el vivir de espaldas a las posibilidades reales de la
Provincia, la ausencia de voluntad para acometer proyectos, el fatalismo
aceptado como designio, la carencia de compromiso, todo aliado en compleja
amalgama aborta cualquier posibilidad de salida a esa terrible pandemia
que sufre Soria desde hace muchos años: su despoblación. ¿Para cuándo
un plan rural-agrario, con ayudas al autoempleo y oferta asequible de
tierra y vivienda mediante créditos a bajo interés? ¿Para cuándo unos
planes eficaces de industrialización y empleo, de aprovechamiento
racional de los recursos naturales, que no sólo impidan la huida de
jóvenes, sino que sean capaces de atraer nuevos pobladores a nuestra cada
vez más desértica geografía? ¿Para cuándo plantearse el
establecimiento de industrias laneras, o de materias primas para la
construcción, por ejemplo? ¿Para cuándo la decisión de ampliar
industrias derivadas de la madera, con el aprovechamiento de los
subproductos leñosos, o los derivados de la resina, por ejemplo? No cabe
duda de que la economía soriana ha de apoyarse en el sector primario, en
la agricultura y la ganadería, pero le debe ir inmediatamente a la zaga
una deseable industrialización adaptada a sus circunstancias. Y también
¿para cuándo una enseñanza universitaria de amplio espectro que no
obligue a los hijos de esta tierra a emigrar a otras ciudades con la
consiguiente tentación de un no retorno? ¿Por qué no crear facultades
de ingeniería agrícola, veterinaria, geología, empresariales y otras de
similar perfil necesarias para un futuro proyecto integral de desarrollo
soriano?
Y, finalmente, ¿por
qué el capital soriano –que lo hay, y abundante- se muestra tan remiso
a generar nueva riqueza en lugar de engrosar las cuentas de las cartillas
de ahorro en las entidades bancarias? Son demasiadas las preguntas y pocas
las respuestas, lo que nos hace sospechar que este proceso degenerativo
pueda estar tocando fondo y el daño hecho a la Provincia sea irreparable.
¿Qué otra salida
podemos vislumbrar? En los últimos años parece que la industria del
turismo trata de levantar el vuelo. Se multiplican las casas rurales, las
posadas, los hostales, como crecen los hongos tras la lluvia. A voleo y
sin planificación. ¿Se tiene definida y estructurada cuál ha de ser la
orientación de la oferta turística? ¿No estaremos saturando el mercado
antes de hora? ¿Entonando el trasnochado Bienvenido Míster Marshall
van a tener remedio nuestros males? ¿Impedirá ello el empobrecimiento de
la agricultura, el hundimiento de la industria, el éxodo de la juventud?
Quisiera hacer unas
consideraciones sobre otro fenómeno ligado a la despoblación: el cambio
de función social de algunas aldeas, lo que ha supuesto, si bien la
pérdida de su prístina identidad como núcleo de actividad agrícola y
ganadera, una posibilidad de supervivencia negada a otras aldeas en
descomposición. Como diáfano ejemplo de esta reutilización debo citar
la aldea de Abioncillo que, en la misma orilla de su despoblación y
muerte, fue ocupada por una cooperativa de maestros y cuidadosamente
rehabilitada para albergar una granja-escuela que acoge cada año
numerosos estudiantes de toda España y aún de Europa. Está el caso de
Valdelavilla que, abandonada por sus habitantes, es hoy en su totalidad un
complejo hotelero que ha reconstruido el lugar respetando volúmenes y
tipología de sus casas. Y el del otrora ruinoso Navapalos, donde se está
llevando a cabo, con fines didácticos, una experiencia de rehabilitación
de viviendas rigurosamente fiel a los antiguos sistemas constructivos de
la región y que atrae a sus talleres a estudiosos de arquitectura venidos
de muchos lugares.
Ahora quiero citar
un ejemplo distinto e interesante, Calatañazor, que conozco bien por
pertenecer a la nómina de vecinos de la Villa, un núcleo de población
que en las noches de invierno alberga poco más de veinte almas, aunque el
censo del ayuntamiento, incluyendo sus dos pedanías, pregone setenta
habitantes, la mayoría de los cuales vive alejado del pueblo.
Actualmente, y debido a su avanzada edad, ninguno de sus vecinos
agricultores trabaja la tierra. Sólo existen dos ganaderos, que pastorean
entre ambos cerca de las dos mil ovejas. Hay tres establecimientos
hoteleros (casa rural, posada y hostal), más otro cuya instalación ya se
anuncia. Y existen otras tres tiendas dedicadas a productos típicos de la
tierra, entremezclados con souvenirs para turistas.
Esta Villa estaba
condenada a su extinción, pero ha sido tal vez el peso de su historia lo
que la ha hecho renacer de sus cenizas. Desde hace dos lustros se han
llevado a cabo, gracias a la iniciativa privada, numerosas
rehabilitaciones de viejas casas. Detrás de estas obras se encontraban,
en primer lugar, los hijos de volucenses emigrados que heredaron de sus
padres unas estructuras ruinosas, pero que decidieron restaurarlas para
poder habitarlas determinados días al año, especialmente en Semana Santa
y vacaciones estivales. Otro grupo de "benefactores" han sido
familias de Madrid, Barcelona u otros lugares, urbanitas enamorados del
lugar, que adquirieron casas abandonadas sufragando su rehabilitación
para ocuparlas con el mismo fin vacacional. En todos los casos se ha sido
respetuoso con la tipología del lugar, y gracias a ello el pueblo ha
podido salvar su admirable imagen de conjunto medieval.
Al mismo tiempo que
esto sucedía, la primitiva comunidad de labradores y ganaderos se iba
debilitando bajo la presión de un grupo social híbrido, que cada vez
adquiere mayor presencia y voz, donde figuran desde pequeños comerciantes
del lugar, hoteleros –algunos de ellos foráneos-, hasta profesionales
jubilados, pasando por todos aquellos que tienen en la Villa su segunda
residencia, nacidos o no en esta Provincia. Durante algunos años
convivirán ambos bloques, pero el tiempo acabará imponiendo a "los
otros". En resume, que Calatañazor, barco varado en la alta piedra,
se ha salvado del naufragio, pero ¿a qué precio?
Hoy, los viejos
supervivientes del antiguo régimen miran con ojos de atónita extrañeza
la transformación que ha sufrido su pueblo y se sienten suplantados, lo
que no deja de suscitar cierta amargura, cuando no un irreprimible rencor.
Saben que este proceso es imparable, y que cuando ellos desaparezcan se
habrá extinguido su entrañable forma de entender la vida y las
relaciones humanas. Frente a ellos, esa masa "invasora"
integrada por veraneantes vocingleros, visitantes ocasionales, turistas
depredadores, parientes más o menos cercanos, urbanitas de pálida faz, y
recién instalados, contempla con curiosidad de entomólogo los restos
vivientes de una cultura autóctona que saben en fase de extinción. La
metamorfosis de Calatañazor, como la de Navapalos, Valdelavilla o
Abioncillo no deja de ser, en definitiva, otra forma de morir. De
repetirse el proceso, ¿nos conducirá este hecho a la creación de una
red de pueblos y aldeas con vocación de escenarios teatrales, de museos
en piedra o, lo que fuera peor, de parques temáticos para delicia y solaz
de los turistas?
Son los signos de
los tiempos.
Isabel Goig Soler es
una autoridad en el conocimiento de Soria, pues no en balde, desde
aquéllos tiempos de su primer libro Soria, pueblo a pueblo, se ha
pateado, uno a uno, pueblos, villas y aldeas de toda la Provincia. Es de
señalar que Isabel, aunque no nacida en estas tierras, sino en las muy
antagónicas de Andalucía, practica hoy un sorianismo militante más
firme y convicto que muchos nativos. A mí no me pasa desapercibido este
hecho, porque le permite que su análisis pueda ser más objetivo por,
hasta cierto punto, distanciado. Su trabajo nos aboca a una serie de
interrogantes, -algunos de los cuales han inspirado este prólogo-,
además de ser una valiente denuncia, una vibrante llamada de atención
sobre los peligros que acechan a la sociedad rural soriana. Bienvenidos
sean estudios como éste si son capaces de sacudir la modorra que envuelve
nuestro pueblo.
© Lorenzo Soler
Calatañazor (Soria) Agosto-septiembre,
2001
Lorenzo Soler es
pintor, escritor, poeta y director de cine, podéis leer algunos de sus
poemas del libro
Cuaderno de Calatañazor en la Biblioteca Soriana.
 Relatos y Textos integrados en el libro:
Relatos y Textos integrados en el libro:
Macorina
Doña Brígida
Arturo
y su tienda de coloniales
Prólogo de Carmen Sancho
Introducción de Isabel Goig
Especial
DESPOBLACIÓN en
PÁGINAS DE ETNOLOGÍA SORIANA
 COMENTARIOS
COMENTARIOS
|
